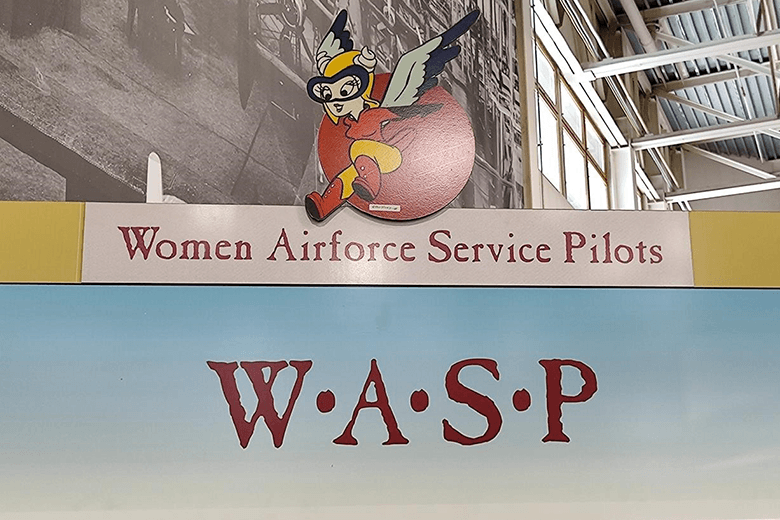A veces, la experiencia del viajero no se circunscribe a un lugar o a un espectáculo. Ni siquiera al encuentro con alguna de esas personas, únicas o abundantes, que perfilan el ser de América. Muchas veces, el viajero es la víctima propiciatoria de una situación que no domina. Un «chivo explicatorio» —como dirían los inmortales Les Luthiers— de un momento a posteriori hilarante, pero que sincrónicamente supuso un pequeño caos en su ordenado mundo, del cual sacar alguna enseñanza. Al fin y al cabo, del caos, si surge el orden, surgen nuevas formas que configuran realidades capaces de enseñar algo más.
El viajero se entera por una compañera de trabajo, en el colegio donde imparte clases de Ciencias y Estudios Sociales, de que en Utah las matrículas se pueden personalizar. Ella ha escogido «Triana» para su Subaru Tribeca. Obviamente, echa de menos su tierra natal.
Debemos aclarar que el historial lingüístico del viajero, su dominio en lenguas no maternas, es bastante escaso. Posee un rimbombante diploma que certifica que alguna vez alcanzó un nivel B2 en lengua inglesa, pero él no se cansa de repetir que el título le tocó en un paquete de madalenas. Sin que nadie le crea. Hace cinco años, recuerda (¿existe el verbo «pesadillear…»?), se enfrentó por primera vez a una clase de no hablantes de español, con el perfil que tienen esas clases aquí, y que para no aburrir al lector diremos que era una clase donde estaban todos aquellos que no podían estar en otro sitio. A ese alegre panorama se sumaba que un 60% de ese alumnado acumulaba toda una serie de perfiles diagnosticados como de «Special Neededs». Algún día, cuando haya pasado el suficiente tiempo, piensa, escribirá sobre sus impresiones con esa clase.
Privado de la principal arma que posee un maestro, el lenguaje, tuvo que arremeter con morisquetas y carantoñas, más que con lengua inglesa, ante los ojos atónitos de una chiquillería que, más por gestos que por palabras, empezó a seguirle en el noble y difícil arte del aprendizaje. Por pura necesidad (de supervivencia, se añade), aquel viajero, imbuido de su sagrado rol de maestro, comenzó a utilizar el inglés y a intentar captar la atención de unos chiquillos, por lo demás bastante dotados para perderla. Descubrió por sus gestos cuándo estaba diciendo algo sin sentido, por sus caras cuándo acertaba en una expresión, y por sus risas cuándo utilizaba mal el inglés. Así, con pruebas diarias y torturantes de prueba y error, consiguió hacerse entender aquel primer año. Y el segundo. Y el tercero. Y todos los siguientes años hasta ahora.
A esa extraña forma de aprender inglés («habla cuanto puedas y todo lo que puedas, y así estarán pendientes de ti») solo había que añadirle un pero…: el viajero nunca aprendió bien a «escuchar» el inglés. No lo entiende. Su director en el colegio americano llegó a decirle una vez que él era la única persona que conocía que sabía hablar inglés, pero que no podía entenderlo. Totalmente «true».
Así pues, y con este nivel amateur de comprensión auditiva, podemos entender esta experiencia que sufrió el viajero, y que se suma a las innumerables situaciones en las que su pobre dominio de la lengua de Shakespeare fue el protagonista.
Armado de inocencia narrativa, el viajero acude con una idea fija en la mente para «bautizar» su coche: dotarlo de un nombre poderoso, brillante, épico, si el nombre de un coche pudiera ser épico. Así que, con una idea fija en la cabeza, acude a la División de Vehículos de Motor de Farmington (la DMV, por sus siglas en inglés), y comienza el trámite.
Tras escuchar en megafonía la letra y número de su turno («qué suerte», piensa; «no hay casi nadie, y si no me entero, me mirarán y me señalarán… Así no habrá problema»). Acude al mostrador, donde se parapeta una señorita de sedoso pelo largo y moreno, armada de todas las medidas anti-COVID reglamentarias.
El viajero comienza a rellenar impresos, y a contestar como puede a las preguntas que la administrativa le lanza: nombre y apellidos, permiso de conducción, domicilio en EUA…
Como puede, le explica que quisiera personalizar su matrícula, para lo cual está dispuesto a abonar los 60$ correspondientes. La señorita, amablemente (por suerte, los naturales de Utah son tremendamente amables con el extranjero que quiere hacerse entender), le guía por los vericuetos legales de datos e impresos hasta llegar a la pregunta crucial: «¿qué matrícula desea inscribir en el registro»? El viajero contesta, imbuido de legendarias hazañas históricas de otra época: «Cocles».
Para los no instruidos en las artes de la historia antigua de Roma, o para los que, simplemente, no tuvieron la suerte de saber de este personaje, Publio Horacio Cocles (Publio Horacio «el Tuerto») fue un modelo de valor romano, un guerrero que mantuvo a raya a un ejército etrusco enfrentándolo él solo en un puente, mientras sus compañeros buscaban refuerzos, salvando así de la destrucción segura a la ciudad (vean nota al pie con enlace directo a la Wikipedia[1]). En numerosas ocasiones ya había utilizado este pseudónimo, por lo que le pareció perfecto.
Obviamente, la amable nativa norteamericana ni entendió ni sabía a qué se estaba refiriendo el viajero al decir «Cocles». Armado de la osadía que solo da la ignorancia, el viajero se puso a interpretar cómo podía sonar Cocles en inglés, y sucesivamente fue deformando el nombre hasta volverlo irreconocible: «Cowkles», «Cawkles», «Cawklis»… y otras barbaridades por el estilo fueron saliendo de su boca ante la cara estupefacta de la oficial de tráfico, que probablemente estaría pensando con qué se había atragantado el señor que tenía enfrente. En un momento determinado, el viajero pronunció «Coc-les», y entonces el semblante de la interfecta cambio radicalmente. Frunciendo el entrecejo, preguntó: «¿could you repeat it, please?». El viajero, pleno de un orgullo completamente infundado («ya me ha entendido», pensaba), repite lenta y pausadamente «Coc-les».
El gesto de la señorita continúa taciturno, hosco, mientras rebusca entre papeles y teclea en el ordenador visiblemente nerviosa. Por fin, muestra la pantalla del pc al viajero, que lee unas precisas instrucciones sobre el tipo de matrícula personalizada que puede admitirse. Porque sí es hábil leyendo el inglés (toda la bibliografía de sus últimos años de carrera, del máster y de su doctorado están en inglés), sus ojos traducen de manera rápida y eficaz que, en Utah, las matrículas personalizadas deben contener nombre y/o expresiones amables, no injuriosas, no relativas a raza o condición social, sin conexión con temas sexuales ni políticos y que respeten, en general, el buen gusto. Un poco extrañado, pero sin entender (traducir) lo que la amable señorita le está diciendo en un tono azorado y con el rostro encendido, el viajero asiente confiado una y otra vez ante las extrañas explicaciones que la dama, visiblemente avergonzada, le está dirigiendo. Por supuesto, sigue sin entender nada de nada.
En un momento determinado, el viajero acierta a distinguir la pregunta, más por el tono que por el vocabulario: «¿What is Coc-les?». Orgulloso ante tal posibilidad de mostrar su ilustrada cultura, comienza un pormenorizado relato de la insigne figura de su legendario héroe, de sus hazañas y de cómo salvó su vida arrojándose al Tíber en última instancia. Completamente perpleja, nuestra interlocutora inquiere: «¿Rome…?». El perspicaz viajero percibe que quizás no ha entendido absolutamente nada de su inflamada alabanza. En un alarde de sincretismo, el viajero contesta: «yes, Roman hero». «Ok, that is your decision. But if anyone claims against it, you´ll need to change that», lo cual significa, como todo el mundo sabe (en esta ocasión, el viajero también) que, como sigue insistiendo, ella iba a tramitar la petición, pero que, si alguien se quejaba, el viajero necesitaría cambiar la matrícula.
Extrañado ante la posibilidad de que alguien reclamara por el uso inapropiado del nombre de un mítico héroe, nuestro viajero finaliza, por fin, el trámite, y abandona, confiado y feliz, el edificio cuadrado y eficiente del Departamento de Vehículos a Motor de Utah.
Pasados unos días, recibe, frustrado, un email, que reza: «…las condiciones de emisión de una matrícula personalizada en Utah son… Por lo tanto, este departamento ha decidido no autorizar el grabado de la matrícula solicitada». Estupefacto, piensa, parafraseando aquella frase de Obélix, repetida una y otra vez en cada cómic: «Están locos estos americanos…». Como en el mismo email hay una dirección para reclamaciones, decide hacer valer su vasta cultura, y reclamar, por equivocada, tamaña decisión.
A los pocos días es contestado con algo que ya empieza a repetirse, y que resulta, al modo de ver del viajero, un tanto molesto. Su petición es aceptada, pero si alguien la considera inapropiada deberá ser repetida.
«Válgame Dios», piensa nuestro autosuficiente protagonista, «qué pesados, ¿pero es que no ven que no hay nada detrás del nombre?».
Unos días después, el viajero acude al ritual español del «juernes», el cual consiste en festejar debidamente la proximidad del fin de semana, y que, al día siguiente, viernes, solo se imparte clase de 8:30 a 1:00. Por supuesto, el festejo, con matices de fiesta sacra, se realiza en uno de los escasos pubs de la localidad, porque en un Estado influenciado fuertemente por la tradición mormona, tales establecimientos no abundan. De hecho, estrictamente hablando, pubs solo hay tres en una población de cerca de 90.000 habitantes.
Entre pinta y pinta de deliciosa cerveza americana, fermentada en un agua excelente que fluye desde el corazón de Las Rocosas, los maestros españoles se entretienen y comparten experiencias. A su alrededor, decenas de parroquianos siguen su partido favorito de fútbol americano, entre gritos de alegría y decepción, dependiendo de los resultados de su equipo. Unas cincuenta pantallas de televisión permiten ver y oír perfectamente todos los eventos deportivos que se celebran en EUA el jueves, que al parecer son muchos. Como una isla rodeada por un tormentoso mar, nuestro pequeño grupo docente celebra su particular reunión de claustro tranquila y de manera sosegada, intercambiando experiencias acontecidas a lo largo de la semana. Cuando los parroquianos jalean alguna intervención de sus nuevos héroes modernos, y alguien marca un tanto decisivo, encesta una canasta, hace una carrera, mete un hoyo en uno o cualquier otra proeza deportiva, el local se viene abajo entre gritos de «ho-ra-ii» y «Oo-som».
Solo un oído atento percibiría cómo se cuela un «¡Viva er Betis!» procedente de nuestros protagonistas, que todos a una gritan desvergonzados entre el alboroto, comportamiento asentado ya como costumbre después de que la propietaria de la matrícula «Triana» lo lanzara días atrás. No podía ser de otra forma.
La noche avanza así, relajada, ruidosa, dicharachera. Una a una se vacían las pintas de IPAs, de cervezas de trigo, de rubias afrutadas y de fuertes stouts, que las camareras, diligentes y con una sonrisa de oreja a oreja, reponen a la mínima indicación. La propina les va en ello. Entre broma, chascarrillo y anécdota, el viajero decide comentar la tan extraña situación de la autorización de su matrícula, aunque no cree que tal cosa ni sea importante ni merezca la pena ser contada.
Comienza con ello refiriéndose a la historieta del bravo latino, no sin una ligera satisfacción personal como maestro de historia, que incrementa la cultura de una atenta audiencia en esta disciplina. Al terminar de referir la proeza, uno de los compañeros del viajero le pregunta: «¿y cómo dices que se llamaba, qué palabra es la que no quieren poner en la placa?». Ufano, el viajero contesta: «Cocles».
Tras unos brevísimos segundos de calma tensa, la tormenta se precipita. La risotada es general y simultánea. Ante la expectante mirada del viajero, sus compañeros redoblan su cachondeo inexplicable. Uno a uno van parando de reír y lo miran entre lastimosa y condescendientemente. Uno de ellos, por fin, le dice: «pero… ¿no te das cuenta? ¡Coc–les significa, en argot, sin polla…!
Ante el azoramiento del viajero, que tarda solo unos segundos en unirse al carcajeo, sus amables compañeros le ayudan desplegando toda una serie de sinónimos para coc-less: «¡irías con una matrícula que pone “eunuco”!», dice uno, «¡no te olvides de sonreír!», «y de agitar la mano mientras conduces, castrado!», propone otra. «Lo mismo ligas», y así desfilan otras lindezas como capado, emasculado, Farinelli o capón…
«Pues no sé», añade nuestro confuso bilingüe, debajo de la palabra «Utah» está el lema del Estado: «Life Elevated». «No habrá mucho que elevar…», añade.
Aquella noche, nuestro viajero se lo pasó realmente bien. Y se juró a sí mismo incluir esta historieta en este artículo, a veces serio, a veces introspectivo.
Porque aquella anoche nuestro protagonista pudo comprender el riesgo de escoger un nombre… y la importancia de llamarse «Cocles».