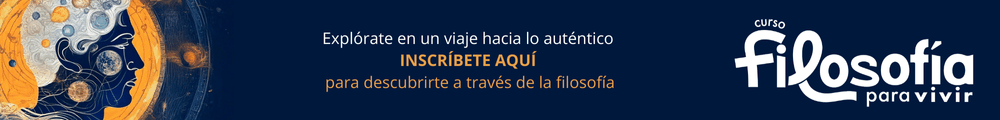En la historia, hubo épocas en las que la mujer asumió con plena conciencia su papel histórico, un papel decisivo.
Es precisamente de estos períodos de la historia de donde podemos extraer los elementos válidos que sirvan para su plasmación futura.
Como transmisora de experiencia, como madre de enseñanza, la historia nos transmite las características que permiten a la mujer su transmutación en damas; y es precisamente de la dama romana de quien vamos a extraer esas virtudes y características que hicieron que pasara a la historia como algo digno de imitar.
La naturaleza otorga, al manifestarse, distintos elementos que son los que hacen posible la riqueza de formas y esencias. Así, la dama romana adquirió dos funciones preponderantes: sacerdotisa y matrona.
Las sacerdotisas romanas fueron las vestales, que eran jóvenes vírgenes encargadas de mantener perpetuamente encendido el fuego sagrado en el altar de la diosa Vesta.
En tiempos antiguos, las vestales eran cuatro y, más tarde, fueron seis estas vírgenes, escogidas por el pontífice máximo entre las niñas de seis a diez años. Pertenecían a las más nobles familias romanas y habían de reunir las condiciones siguientes: no tener más de diez ni menos de seis en el momento de la admisión, no tener defecto físico alguno, que sus padres vivieran, fueran libres, estuvieran establecidos en Italia y no ejercieran una profesión indigna.
Gran sencillez, pulcritud y una gran pureza eran los puntos culminantes del culto a Vesta. Por ello, eran numerosas las purificaciones que en el mismo se verificaban y las leyes especialísimas a las que estaban sujetas las vestales, encargadas de alimentar el sagrado fuego y de sacar el agua necesaria para el servicio del templo.
Estas vírgenes llevaban siempre traje blanco, ceñían su frente con una venda blanca, de la que pendían dos cintas, y, durante el sacrificio, se cubrían con un velo blanco, que les envolvía todo el cuerpo.
Eran sostenidas a expensas del Estado y permanecían bajo la vigilancia inmediata del pontífice, quien presidía en general todo el culto a Vesta.
Entraban en el servicio entre los años de edad ya mencionados y durante treinta años ejercían el culto, debiendo permanecer vírgenes durante este período.
Durante los diez primeros años, se dedicaban a la preparación y al estudio; en la segunda decena, ejercían como vestales; y en el último período, servían a las novicias. Al final de este decenio, aquellas que querían dejar el ejercicio religioso para dedicarse a otra vida o a desposarse, podían hacerlo. Pero casi todos los autores antiguos concuerdan en afirmar que pocas aceptaron esta licencia.
Plutarco cuenta que aquellas que lo aceptaron no fueron felices y vivieron arrepentidas y tristes el resto de sus días; por ello, se creó en las demás una espacio de temor supersticioso tal que la gran mayoría vivieron continentes, consagrando toda su vida a la divinidad.
Las vestales podían salir en carro por las calles, donde les cedían el paso los magistrados más importantes, tenían en los juegos un lugar distinguido y tenían la facultad de testar aun antes de la edad legal; para ellas no existía patria potestad ni tutela y estaban libres de prestar juramento, a no ser espontáneamente y en nombre de Vesta.
Vírgenes misericordiosas y puras, bastaba su encuentro para salvar a un prisionero condenado a muerte. Podían perdonarle la vida o conmutarle la pena, siempre y cuando jurasen que aquel encuentro era totalmente casual. Todas estas prerrogativas nos demuestran cuán alto era el valor de las vestales en Roma, estando por encima del «jures» mismo.
En caso de extinguirse el fuego sagrado, la vestal encargada de cuidarlo era azotada por el gran pontífice y, cuando era sorprendida en amoroso trato con un hombre, y aun cuando esto no llegara a ser así, si se probaba de ella una vida desarreglada o una liviana conducta, la vestal era enterrada viva en el campo llamado Sclerantus.
Sagrados ritos acompañaban el enterramiento de una vestal en una estrecha excavación practicada en el campo mencionado, a la cual se bajaba por medio de un agujero abierto en el suelo. Se ponía una cama y junto a ella una lámpara encendida, un poco de agua, un vaso de leche y una provisión de aceite. La condenada atravesaba la ciudad en litera cuidadosamente cerrada; a su paso, el pueblo, por disposición superior, guardaba un sepulcral silencio, llegando al lugar del enterramiento mientras el pontífice rezaba las preces consagradas. La vestal, cubierta de pies a cabeza con holgado velo, era descendida a su tumba, la cual en el mismo instante quedaba cerrada para siempre.
Ejemplos hubo de que, al ser las sospechas infundadas y las acusaciones falsas, salvaba Vesta a sus sacerdotisas, obrando prodigios y portentos inauditos.
El fuego sagrado de Vesta no podía ser apagado jamás, salvo cada primero de marzo durante una ceremonia, donde ritualmente tenía que ser destruido para poder encender el fuego nuevo, renacido y purificado solemnemente mediante un arcaico rito.
Este consistía en frotar dos trozos de árbol félix, símbolo de la potencia fecundante por excelencia, pues félix deriva de la raíz indoeuropea fe, que significa ‘fecundidad’ o ‘prosperidad’. Al mismo tiempo, eran renovadas las frondas de laurel en la regia y la curia. Este elemento, el fuego, obtenido por fricción y laurel, expresa una vez más, según la tradición, la ley de ciclicidad universal de la renovación periódica de todo el universo, del renovado pacto de los dioses con los hombres, de la muerte para el renacimiento victorioso.
Una de las características de la religión arcaica romana es el no haber representado a sus dioses con imágenes, como posteriormente se haría bajo la influencia griega.
Así vemos que, antiguamente, el fuego representaba a Vesta, una lanza a Marte, una piedra meteórica a Júpiter, etc.
El fuego era la única imagen de la diosa Vesta; esta falta de imágenes nos habla de un culto puro, con una concepción metafísica y mágica de la divinidad.
El fuego de Vesta tenía que ser virgen, como las vírgenes que lo custodiaban, pues es el símbolo de la llama primigenia, que no es hija de ninguna otra. Ninguna víctima para el sacrificio podía ser inmolada en él, ya que es el punto central por el que las potencias divinas penetran en el mundo, donde los dioses descienden a los hombres y, por lo tanto, no sirve de conexión con el proceso inverso, que es la ofrenda de los hombres a los dioses.
La ceremonia más importante en cuanto al ritual externo de este culto se realizaba desde el 7 al 15 de junio. Eran días dedicados a la purificación del recinto y en los cuales podían entrar las damas descalzas, aun cuando no fueran vírgenes.
Una función importante de las vestales era la preparación ritual de la mola, una especie de harina hecha con sal y polvo de yeso, con la cual cubrían el animal preparado para el sacrificio.
Entre las prescripciones del culto, encontramos una muy importante: la de mantener el Aedes Vestae completamente alejado del agua. Las vestales debían tomar el agua necesaria para las ceremonias de una fuente lejana al fuego sagrado, en unos vasos llamados fútiles, que tenían la boca ancha y el fondo estrecho.
Durante el trayecto desde la fuente al recinto, estaba prohibido depositarlos y, debido a su forma, si se apoyaban caían vertiendo su contenido.
Podemos interpretar esta prohibición del agua como indicación de la polaridad que existe en el universo: fuego contra agua, verticalidad contra horizontalidad.
En el recinto de las vestales no podían penetrar personas ajenas al culto. En la entrada había la siguiente inscripción: «Que no penetre quien no tenga un velo cerrado con una fíbula». Este velo era llevado solo por las vestales y algunos sacerdotes, quienes, durante el rito, debían cubrirse enteramente la cabeza con él.
El culto de Vesta era, para el Estado, como el de los penates para el hogar. Cuando el fuego de Vesta se apagó, murió Roma.
Eran las señoras del hogar, elementos fundamentales en el Imperio, porque ellas eran las forjadoras de los nuevos defensores del Estado, del honor y de la gloria.
Resumen de forma sutil pero eficaz y real gran parte del poder, sin ello ser obstáculo al debido respeto de que eran acreedores sus esposos y compañeros.
Desde muy pequeña, se enseñaba a la mujer romana a que amase a su pueblo y se le hacía ser consciente de la importancia de la historia y del papel fundamental que el Imperio romano jugaba en ella. Por ello, toda la educación que ella recibía se componía de varios aspectos tendentes a lograr ese objetivo, tales como el saber llevar un hogar, dirigir una servidumbre, saber estar siempre cerca de su esposo y, lo más importante de todo, educar a sus hijos.
Estas mujeres aprovechaban toda enseñanza, además de para ellas mismas, para poder transmitirla en un futuro a sus hijos, que serían los continuadores de la historia.
Uno de los puntos más importantes en la educación de la mujer era el atender a la adoración de los dioses lares (espíritus protectores del clan familiar).
Para la mujer romana el matrimonio no solo significaba cambiar de hogar, sino también de dioses domésticos, pues reemplazaba los de su familia por los de su esposo. La mujer era la sacerdotisa del hogar.
Era costumbre entre los romanos el casar jóvenes a sus hijas. A la boda predecían los esponsales, en los que, en presencia de los parientes y amigos, se daba la promesa de matrimonio y el novio ponía en el dedo de la novia un aro de hierro dorado o un anillo de oro.
Una forma de contraer matrimonio era la de confarreatio, nombre derivado de la torta sacrificial de espelta (farreum libum) que se ofrecía a Júpiter. La ceremonia era realizada por el pontifex maximus y el flamen dialis, y esta era la forma de casamiento de los patricios (clase noble), Este matrimonio era indisoluble.
El día anterior a la boda, la novia dedicaba a la divinidad sus juguetes, la toga praetexta y sus vestidos de niña. El día de la boda se adornaba la casa con flores, ramas y cintas.
La novia llevaba una túnica blanca larga sujeta a las caderas por un cinturón, y ocultaba su rostro con un velo de color naranja sobre el que descansaba una corona (de ahí proviene el significado de la expresión nubere viro, casarse la mujer o tomar el velo para el marido).
La novia se llevaba a su nuevo hogar —la casa de su esposo— su rueca y su huso, símbolos de virtudes domésticas.
La otro forma de matrimonio era la de los plebeyos (labradores y campesinos), que no requería de una ceremonia como el patricio, sino que era solamente civil, y se hacía por compra al padre o tutor de la mujer en presencia de cinco testigos y el pasador oficial. El padre fingía vender a su hija, y el novio pagaba con una moneda.
Esta forma de matrimonio fue aceptada posteriormente también por los patricios, pues era más fácil su disolución, aunque un segundo matrimonio por parte de la mujer hallaba poca aprobación pública y como título honroso de mujeres casadas se leía en las lápidas el orgulloso epíteto de univira.
La dama romana aparece en todas las épocas como compañera y colaboradora de su marido, era verdaderamente la señora (domina) de la casa y participaba en todas las decisiones importantes de la familia. Le gustaba tejer y bordar, inspeccionaba los trabajos de la servidumbre, realizaba compras en las tiendas y visitas sociales, y por la noche acompañaba a su marido a banquetes y fiestas para regresar luego con él a casa.
A la mesa, en contraste con los hombres, que comían acostados, solía sentarse y no bebía vino solo; solo mulsum, que era una mezcla de vino y miel.
La matrona era la personificación de una buena conducta moral: pureza, dignidad, grandeza, comprensión, bondad; y por ello gozaba de la mayor consideración pública. En su casa ocupaba el primer sitio, y sus hijos constituían su orgullo.
Para hacer constancia de todas esas virtudes de las que eran poseedoras las damas romanas, referiremos algunos ejemplos que pasaron a la historia por su sacrificada labor en beneficio del Estado; fueron mujeres que supieron llevar su función al más alto grado.
PLOTINA. Esposa de Trajano, acompañó a su esposo durante la guerra contra los partos; en todo momento fue su consejera, se destacó por ser una mujer tenaz, paciente, hábil y compañera inseparable de su esposo, asesorándolo durante toda su vida.
ARRIA. Se atravesó el pecho con un puñal diciendo a su esposo Paeto: «Esto no hace daño», ya que este había sido condenado al suicidio, y dudaba temeroso de cumplir su deber; así, Arria realizó su propio sacrificio para darle valor a su esposo.
CORNELIA. Un ejemplo de madre ejemplar, consagrada a sus hijos, los Gracos, renunció a la corona de Egipto por considerar de mayor importancia la educación de sus hijos, que consideraba sus mejores joyas.
Dio a sus hijos una esmerada educación, realizando por ello todo tipo de sacrificios. De doce hijos que tuvo, ya viuda solo le quedaron dos, Tiberio y Cayo; el primero fue apuñalado, y el segundo luchó para vengar la muerte de su hermano, pero la suerte no lo acompañó y pereció en la contienda.
Cornelia murió poco después de la desaparición de sus hijos, de tristeza. Los romanos le dedicaron una estatua en recuerdo de sus virtudes.
LUCRECIA. Estando su esposo de campaña, le pidió alojamiento Sexto Tarquino, impresionado por su belleza y laboriosidad. Lucrecia se lo dio, pero este, aprovechando su hospitalidad, la ultrajó.
Cuando regresó su esposo, Lucrecia le dijo: «Tengo que impedir, amado esposo, que mi honra, que es la tuya, tenga la sombra de duda en el pensamiento de Roma», y cogiendo un puñal se lo hundió en el pecho murmurando: «No quiero que en lo sucesivo haya mujer que, para sobrevivir a su deshonor, se autorice con el ejemplo de Lucrecia».
OCTAVIA. Hermana del emperador Augusto, ya viuda de su primer esposo, su hermano le pidió un gran sacrificio: desposarse con Marco Antonio, que se encontraba en Egipto, para que este volviera a Roma. Octavia comprendió que su hermano no tenía otro recurso, y que solo su preocupación por la unidad de Roma y su anhelo de paz le dictaron esta decisión.
Con gran dolor, pues no sentía ningún aprecio por Marco Antonio, y aún conservaba el grato recuerdo de su amado esposo fallecido Marcelo, asume su deber y accede a este matrimonio, dejando el ejemplo más íntimo de sacrificio por amor a Roma.
Estos fueron algunos de los numerosos casos en la historia de Roma en los cuales la mujer asumió con total responsabilidad su deber. Sobre todas las cosas, había una decisiva, por la que fueron capaces de los mayores sacrificios: la grandeza de Roma.
Tenemos el ejemplo de estas grandes damas, pues fueron ellas las que, con sus sacrificios y desvelos, contribuyeron a que Roma fuera el más grande Imperio del mundo.
Bibliografía
El mundo de los romanos, Victor Chapot.
La Roma antigua, Raymonde de Gans.
Roma, Emil Nack y Wilhelm Wagner.