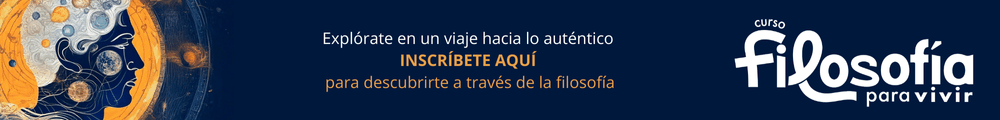El fin justifica los medios
¿Quién no conoce la famosa frase atribuida a Maquiavelo?
Hoy día asociamos su nombre a todo tipo de maldades, hasta el punto de que es común oír hablar de «estrategias maquiavélicas», «personas maquiavélicas»… Recientemente, algunos psicólogos mencionan, dentro de la «tríada oscura de la personalidad», lo peor de lo peor en psicología, la psicopatía, el narcisismo y el «maquiavelismo». El término se ha convertido en sinónimo de inmoralidad y perversión.
Pero ¿es justa esta campaña de desprestigio que mancilla el nombre de Maquiavelo de ese modo? ¿Corresponde a la verdad? Eso es lo que vamos a tratar de desvelar en este artículo, porque lo que casi nadie sabe es que Maquiavelo… nunca escribió esa famosa frase.
Pocos autores han despertado un interés tan apasionado como él. Políticos, filósofos, historiadores, sociólogos, incluso psicólogos, han leído a fondo sus obras, sin llegar a un consenso general sobre el sentido y el significado que se expresa en ellas.
Lo cierto es que no deja indiferente a nadie. Y es evidente que los prejuicios y los intereses de los que se han acercado a él con visiones políticas, religiosas y morales muy concretas, han provocado que sea, no simplemente interpretado, sino tremendamente malinterpretado y difamado a partes iguales.
En el siglo XV, cuando Maquiavelo escribió su obra más emblemática, El príncipe, sus tesis no provocaron un rechazo tan visceral. Fue mucho más tarde cuando comenzaron los tratados en su contra. Hoy día, la opinión de sus detractores es la más generalizada. Pero ¿por qué esta deriva? ¿Qué generó la progresiva condena del autor y la terrible reputación de Maquiavelo en la actualidad?
Su vida
Empecemos por acercarnos, aunque sea someramente, a su vida.
Nicolás Maquiavelo nació en Florencia, en 1469. No se sabe gran cosa de su niñez y su adolescencia. Tanto su padre como su madre pertenecían a familias cultas pero empobrecidas.
Su padre, Bernardo, fue doctor en jurisprudencia, pero nunca llegó a ejercer, ya que era contrario a la familia Médici. Su actividad profesional se limitó a aconsejar a parientes y amigos a cambio de pagos en especie. El mismo autor nos comentará: «Nací pobre y antes aprendí a pasar dificultades que a disfrutar».
Padre e hijo eran de natural alegre y disfrutaban de largas conversaciones llenas de ingenio y humor. Bernardo no pudo dejarle riquezas a su hijo, pero el pequeño Nicolás sintió un enorme cariño hacia él.
A pesar de la pobreza, los padres le dieron una buena educación. Estudió literatura clásica y retórica, y se preparó en Derecho y Administración Pública.
Destacó pronto por su talento literario y su agudeza mental, sentando las bases como pensador y escritor de renombre.
Es obvio que la cultura grecorromana resuena, como si de un eco se tratase, en toda su obra. Él mismo nos habla en El príncipe de «una continua lectura acerca de los antiguos». Como buen autor renacentista, Maquiavelo leyó a Platón, a Cicerón, a Tácito y sus relatos sobre la corrupción de Tiberio, Calígula y Nerón… Y presta especial atención a Tito Livio, uno de cuyos ejemplares lo consiguió su padre Bernardo, pagando por él un precio desorbitado para el nivel económico de la familia.
Así, probablemente, nació su interés por los antiguos y el amor por la historia. Desde muy joven tuvo la oportunidad de pensar sobre los gobiernos de otros tiempos, y analizar las causas que los llevaron a periodos de paz y bonanza o de caos y destrucción. Seguramente, en aquellos primeros años empezó a forjar un concepto completamente personal del ser humano.
En 1501 se casó con Marieta Corsini, con la que tuvo cinco hijos.
En 1498 es elegido canciller y secretario de la segunda cancillería de Florencia. En aquella época, este cargo no consistía en ejercer de mero funcionario, sino en ser un diplomático con altas responsabilidades de negociación, intermediación y asesoramiento.
Dejaba registradas sus actuaciones en informes y decretos, que ahora nos sirven para conocer su desempeño laboral.
Tenía la obligación de viajar al extranjero y actuar como secretario de embajada, debiendo intervenir en asuntos de política exterior. También ejerció funciones militares, reactivando la milicia ciudadana, reclutando y entrenando nuevos soldados y supervisando operaciones militares con éxito.
Fue un cargo de gran relevancia que le dio la oportunidad de conocer a la mayoría de personalidades influyentes de su época, ya que, en calidad de diplomático, debía mantener, con muchos de ellos, largas conversaciones sobre asuntos de Estado y estrategia. Conoció en profundidad y de primera mano todos los entresijos de la difícil y peligrosa política de su tiempo.
Pero tendemos a evaluar el pasado con la mentalidad de hoy, y fallamos estrepitosamente al comprenderlo. Nos es difícil sumergirnos en unas circunstancias tan diferentes a las nuestras, mucho más trágicas, convulsas y violentas.
Es imposible contar en un pequeño artículo la complejidad de los tiempos que le tocaron en suerte. Italia estaba dividida en múltiples repúblicas y Estados independientes, en guerra permanente unos contra otros. Y dentro de cada pequeño Estado, a su vez, familias poderosas luchaban entre sí por el control de la próspera economía o del gobierno y de espaldas al sufrimiento de su pueblo.
Baste decir que estuvo desarrollando el trabajo de diplomático, estratega, militar y consejero en medio de un clima en el que el asesinato del adversario, la tortura, la traición, el complot y la guerra formaban parte de las estrategias normales de un político. Él mismo fue detenido, encarcelado, torturado o perseguido hasta en tres ocasiones; en las dos primeras, por no haber apoyado a los Médici suficientemente; y en la última, por haberlos apoyado más de lo recomendable. Y si salvó la vida fue gracias a la intervención de figuras poderosas que le ayudaron en momentos críticos.
Tuvo que presenciar sucesos terribles, que tendrían un papel decisivo en las tesis que defendió.
En 1478, cuando contaba nueve años, se produjo el atentado contra Lorenzo y Giuliano Médici durante una misa en la catedral de Florencia. Giuliano resultó muerto tras recibir diecinueve puñaladas y Lorenzo se salvó de milagro. Los principales organizadores del atentado fueron los Pazzi, poderosa familia de banqueros, al igual que los Médici, y que competían con ellos por motivos económicos y políticos.
El poder de los Médici estuvo al borde del colapso. Los ciudadanos de Florencia, aterrados ante la posibilidad de que grupos de mercenarios vinieran de otras ciudades enemigas para apoyar el complot, salieron a las calles para defender a la familia Médici y evitar una catástrofe aún mayor. Se desató un verdadero caos en la ciudad. Muchos de los participantes en la conspiración fueron localizados y asesinados. Algunos fueron arrastrados por las calles y colgados públicamente de las ventanas del Palazzo Vecchio. El mismo Maquiavelo escribiría más tarde: «En los días siguientes al atentado se sucedieron tantas muertes que las calles se llenaron de cuerpos humanos».
Posteriormente, en 1498, ya con veintinueve años, vivió los turbulentos acontecimientos que tuvieron lugar a raíz del intento de reforma del monje Savonarola. El dominico se había propuesto limpiar de corrupción la Iglesia y el gobierno de la ciudad, y su popularidad fue creciendo: «Los tiranos son incorregibles porque son orgullosos, porque les gusta la adulación, porque no restituyen las ganancias mal obtenidas y dan carta blanca a funcionarios», decía. En esos primeros tiempos, llegaron a apoyarlo figuras de la talla de Pico de la Mirándola, Marcilio Ficino, Botticelli e incluso Miguel Ángel, que compartían con él muchas de sus tesis.
Savonarola puso a Lorenzo Médici como ejemplo de corrupción y lo situó en la diana del pueblo. El monje logró finalmente tanto poder y popularidad que consiguió expulsar a los Médici de Florencia y se hizo con el gobierno de la ciudad, con el apoyo del rey de Francia, Carlos VIII.
Fue durante este periodo cuando el fraile instauró la tristemente famosa «hoguera de las vanidades» en la Plaza de la Señoría, en la que el monje, en su afán por perseguir la inmoralidad y la corrupción de este mundo, empezó a quemar todo tipo de cosas, desde vestidos femeninos demasiado escotados hasta libros eróticos, maquillajes o perfumes. Finalmente, en aquella hoguera acabaron también textos de Petrarca y Bocaccio, obras de Ovidio, Dante o Propercio. Contrario al paganismo, eliminó una gran cantidad de libros de la Antigüedad clásica, manuscritos irreemplazables, tanto romanos como griegos, así como numerosas pinturas, esculturas y obras de arte de todo tipo. Se trataba de «quemar lo mundano» y de conquistar la libertad y la felicidad ultraterrenas por ese medio.
Digamos que nada salió como se esperaba y Florencia se convirtió en aquella época en una especie de república teocrática. Y como suele ser habitual en este tipo de repúblicas, se arrasó con gran parte del legado cultural de la ciudad.
Visto que el fraile estaba llevando las cosas demasiado lejos y había convertido las promesas de anticorrupción en medidas radicales y extremas, empezaron a formarse grupos de opositores para propiciar su caída. Poco después, el rey Carlos VIII murió dejándolo sin apoyo. Finalmente, fue detenido, condenado, ahorcado y quemado en una hoguera en medio de la Plaza de la Señoría y ante el ya mencionado Palacio Vecchio.
Florencia, en esa época, era una ciudad tan amada como odiada. Amada por la belleza y la elegancia de sus monumentos, por el auge de la cultura que florecía arropada por los mecenas; pero odiada por la carencia de sabiduría política de sus dirigentes. Una ciudad donde las ejecuciones en la famosa plaza, por la que hoy día paseamos como alegres turistas, eran continuas. Estas dramáticas vivencias causaron una profunda huella en el autor y en toda su obra.
La familia Médici recuperó el gobierno de la ciudad en 1512. Fue entonces cuando Maquiavelo perdió su puesto y se retiró al campo, donde murió en 1527 a los cincuenta y ocho años de edad.
El pensamiento de Maquiavelo
Durante esos quince años, se dedicó a reflexionar y a escribir sus obras. Actualmente es considerado el creador de la ciencia política moderna.
Amante e investigador de la historia como era, siguió de cerca los ejemplos de los dos Estados más fuertes en aquella época, España y Francia, que habían conseguido la unidad de sus territorios y ejercían una fuerte influencia, cuando no un claro dominio, sobre los demás. Maquiavelo, por el contrario, vivió una Italia débil y dividida, desangrada por guerras internas y con claras dificultades para vérselas con Estados mucho más fuertes. Es por ello por lo que imaginó y promovió la reunificación de Italia, muchos siglos antes de que finalmente se consiguiera en el siglo XIX.
El estudio de hechos históricos no fue, por tanto, algo gratuito para él, ni un mero pasatiempo. Mediante esa investigación buscaba encontrar las causas y los efectos de un problema político determinado y obtener así medios viables que sirvieran de brújula en la dirección política venidera. Su sueño fue la consecución de un Estado fuerte y duradero en Italia que pudiera garantizar la mejor vida posible para sus habitantes. Para él era vital mantener la autoridad de un gobernante y evitar el caos y sus terribles consecuencias.
Con esta intención, Maquiavelo abordó en sus escritos temas muy conflictivos y que, en su época, nadie se había atrevido a tocar.
Maquiavelo admiró la religión romana pagana, las virtudes clásicas, la libertad y las altas metas conseguidas en el Imperio romano y en algunos periodos de las polis griegas, y los comparó con su caótica Florencia y sus valores cristianos. La religión antigua premiaba la grandeza de espíritu, el coraje, la fuerza, el orden, la felicidad, la fortaleza ante la adversidad, la disciplina y la justicia. Y ensalzaba valores muy diferentes a los de la religión cristiana, que recompensaba más la humildad, la misericordia, el perdón, la clemencia con el enemigo, la bondad, la tolerancia… y en resumen, poner la otra mejilla. Para nuestro autor, el cambio de mentalidad y la desaparición de los valores religiosos paganos provocó el desarme del Imperio romano y el fin de una vida social más ordenada y estable.
Maquiavelo sostiene que los valores del Estado deben ser los de la moral pagana. Sin estos valores, una sociedad no es sostenible. Los valores de la moral cristiana son valores admirables también, pero solo son aptos para funcionar en un mundo ideal, con personas y gobernantes ideales o a nivel personal. Nunca pueden ser los que guíen la labor de un gobernante en el mundo real. Para Maquiavelo, son valores completamente autodestructivos en un medio en el que la maldad predomina y en el que, a nivel político, se hundía la Italia renacentista.
Nuestro autor se limitó a analizar dos códigos éticos que veía incompatibles entre sí. Y pensaba que, en una sociedad que pasa por momentos críticos, se debía realizar la elección más pertinente.
Para él, los valores cristianos hacen a los hombres débiles, víctimas perfectas de vejaciones que deberán perdonar. Un político que los defienda será abatido con rapidez.
Los valores cristianos suponen una traba para cualquier Estado que desea la estabilidad política. Y, de momento, son valores inalcanzables por la imperfección del ser humano. Una virtud, sea cual sea, es algo bueno siempre. Esto no es obstáculo para que unas virtudes, buenas en sí mismas, hagan imposible mantener el orden.
Maquiavelo cree que es fundamental conocer la verdadera naturaleza del ser humano. Y tener sumo cuidado con aquellos autores que idealizan al hombre. En su mayoría, nos dice Maquiavelo, estos son ingratos, falsos, mentirosos y egoístas. No son como los describen los autores que hablan de utopías. No tenerlo en cuenta, a nivel político, termina en fracaso.
Elaboró su teoría estudiando las sociedades de mayor éxito. Por todo ello, no dudó en idear y proponer medidas extraordinarias ante necesidades extremas. Si una orden cuestionable sanaba una sociedad moribunda, entonces era necesaria.
Maquiavelo, con su descripción objetiva de hechos y prácticas políticas, no resuelve un conflicto moral que ha llegado hasta nuestros días, se limita a poner las cartas sobre la mesa.
Tener esta visión clara de la sociedad fue lo que condenó a Maquiavelo.
Como Gramsci sostenía, «decir la verdad siempre fue algo revolucionario».
Interpretaciones y polémica en torno a sus ideas
«El fin justifica los medios» no es una frase de Maquiavelo sino de Napoleón, que la escribió en los márgenes de su ejemplar de El príncipe. Una interpretación personal que, aislada de todo cuanto dijo Maquiavelo y convertida en eslogan de su pensamiento, nos ha llevado al error. Ahora nos parece que con esa frase ya está resumida toda su obra; sin embargo, Maquiavelo nunca fue tan simple. Y las ideas que él promovió no estaban pensadas para épocas de paz y armonía, sino para evitar periodos extremos de violencia y desorden, como los que él mismo sufrió.
La de Napoleón no fue sino una más de las tantas interpretaciones que se han hecho del pensador florentino.
Y dado que abordó el tema del conflicto político, del que nadie sale indemne ni moralmente inocente, no es de extrañar que sea uno de los autores que más ríos de tinta han generado. Max Weber, Leo Strauss, Isaias Berlin, Gramsci o Horkheimer están entre los últimos en analizarlo.
¿Por qué, entonces, la interpretación de Napoleón es la única que se ha quedado en el imaginario colectivo? ¿Por qué otras interpretaciones más favorables han pasado desapercibidas?
Max Weber, por ejemplo, estuvo mucho más acertado que Napoleón y no simplificó hasta falsear. Cogió el toro por los cuernos y saltó a la arena para debatir en el terreno de lo real. Entendió a Maquiavelo mejor y, siguiendo sus razonamientos, distinguió entre una ética de las convicciones y una ética de la responsabilidad: un gobernante se enfrenta a decisiones enormemente conflictivas, con consecuencias drásticas para inmensas cantidades de personas. Si elige la bondad y la virtud pase lo que pase, sigue la ética de las convicciones. Si elige los mejores resultados para su pueblo, sigue la ética de la responsabilidad. Este fue el dilema que Maquiavelo expone.
Ambas éticas pueden y deben ser complementarias. Maquiavelo nunca defendió que no importara la búsqueda del bien; «no alejarse del bien, si es posible», decía. El problema comienza cuando no lo es.
Así pues, Napoleón, Max Weber o Gramsci hacen interpretaciones radicalmente distintas. Y es que nuestro autor ha sido enormemente utilizado. Y son escasos los estudiosos que hablan de Maquiavelo realmente. Se lo ha usado tanto para promocionar las propias ideas, que el protagonista de la mayoría de estudios no es él.
Las ideas de Maquiavelo son, pues, una herramienta. El fallo no está en ella, por muy afilada que tenga su hoja, ni en la persona que la fabricó, sino en las intenciones y acciones de la persona que la utiliza y, en todo caso, en la realidad tal y cómo es.
Pero ¿por qué interpretamos cosas tan diferentes? ¿Por qué esa falta de objetividad?
Como decía Carl Jung, «es posible que personas responsables y en pleno goce de sus facultades mentales perciban cosas que no existen». Y lo debemos a un mecanismo psicológico, ampliamente estudiado, llamado proyección.
Esto significa, que, sin darnos cuenta, atribuimos a otra persona o situación nuestros propios conflictos, sentimientos o creencias. También los grupos humanos tienen sus asuntos no resueltos, que proyectan sobre otros porque les causan malestar interior. Se sabe que una persona o grupo tiene un asunto no resuelto por las emociones y reacciones desproporcionadas que desencadena. Las reacciones que Maquiavelo despierta pueden ser el mejor ejemplo de este tipo de respuestas: muy numerosas, extremas, nada acordes y excesivamente apasionadas.
¿Qué es lo que no somos capaces de asumir todavía cuando reaccionamos tan violentamente contra una figura pública que vivió hace quinientos años? ¿Por qué hemos demonizado a Maquiavelo?
Maquiavelo sigue teniendo completa actualidad porque puso el dedo en la llaga de un asunto no resuelto aún para la humanidad: cómo enfrentar el mal en política sin caer, ni en la inmoralidad gratuita, ni en el «buenismo» autodestructivo tan típico de nuestra Europa actual. Una ideología a la que algunos ya han puesto un nombre despectivo, «ideología de lo woke», y que está despertando una fuerte contestación en todo el mundo. Es un tema muy polémico, que a pocos dejará indiferentes y que bajo mi punto de vista merece ser estudiado a fondo y sin prejuicios de ningún tipo.
Para Maquiavelo era vital que el gobernante siguiera unos principios y conservara su autoridad, y, sobre todo, que no fuera odiado, porque solo así se puede evitar el desastre. Esa autoridad, tan denostada y tan mal vista por tantos hoy día, es la que nos sirve para disfrutar de nuestros derechos y vivir en paz. Y él lo veía con claridad.
Es necesario reconocer lo que como sociedad nos toque reconocer sin matar al mensajero porque nos muestra una verdad incómoda.
Hemos hecho de la democracia, el diálogo y la negociación nuestras banderas. Y es lo correcto. Pero debemos ser conscientes de que no todo el mundo en el planeta los defiende por igual. Ponerse a dialogar con un asesino que se dispone a dispararte no es la mejor de las estrategias. Como sociedad, es evidente que los modos de afrontamiento deben estar acordes a las situaciones. Esto no significa que estemos renunciando a esos ideales, el ideal es nuestro faro, pero mientras trabajamos para extender mejores modos de relaciones entre países, es nuestro deber preservar y defender, tanto de amenazas externas como internas, lo que hasta ahora hemos conseguido.
Como humanidad y como país, tenemos problemas para los que el diálogo, la negociación o la práctica de la moral, ya sea cristiana o no, son claramente insuficientes, cuando no inútiles del todo o incluso contraproducentes, porque la contraparte está dispuesta a usar la mentira, el chantaje, la demagogia, el terrorismo, la guerra, la amenaza nuclear o cuantas armas estén a su alcance, sean o no virtuosas.
¿Qué hacer con quien no desea ni dialogar ni negociar, sino imponerte sus creencias, dominarte o destruirte? ¿Debe ser nuestra máxima preocupación, en ese caso, un respeto extremo a la virtud? ¿Mejor nos tapamos los ojos para no ver un conflicto tan hiriente?
Sobre esto escribió Maquiavelo, tratando de enseñarnos lo que aprendió y en lo que nunca deberíamos caer. Fue un pensador brillante que tiene cosas que aportarnos.
El príncipe es una invitación sincera y honesta para analizar realidades políticas muy duras y encontrar el justo equilibrio. Los temas que destapa siguen teniendo completa actualidad. La preocupación alcanzada en el presente es máxima. Y en medio de conflictos tan serios, cualquier sugerencia por parte de alguien que tuvo tanta experiencia, cultura y capacidad de reflexión, merece ser tenido en consideración.
¿Tenemos una alternativa mejor?
Bibliografía
El príncipe, Nicolás de Maquiavelo, editorial Edaf.
Discursos sobre la primera década de Tito Livio, Nicolás de Maquiavelo, ediciones Akal.
La política como vocación, Max Weber, editorial NoBooks.
Sociología del poder, Max Weber, Alianza Editorial.
Notas sobre Maquiavelo, Antonio Gramsci, editorial Nueva Visión.