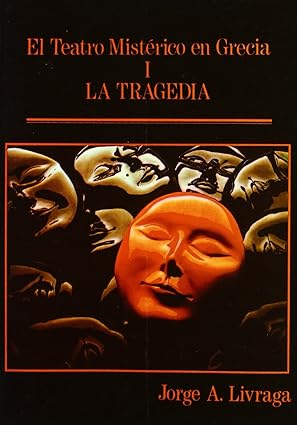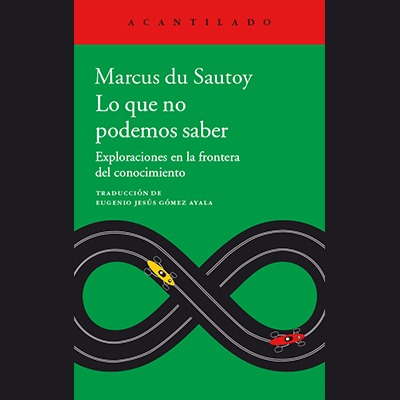El ser humano transita la vida envuelto en sombras, entregado a lo efímero del momento y, creyendo beber de las aguas eternas, apenas sorbe pequeños tragos de aguas estancadas. Nunca le sacian estas aguas y por ello trata de emborracharse de vivencias que le hagan olvidar; danza con las sombras en un eterno vals en el que evita el silencio en el que aparece la eterna pregunta: ¿quién eres? Algunos hombres se detienen al escuchar esta pequeña voz que asoma aparentemente tímida en su interior, como un niño inocente que pregunta por algo que no comprende. Sin embargo, luego descubren la identidad de este niño y se percatan de que, una vez que se sienten a hablar con él, no dejará de preguntar. Algunos huyen espantados ante la presencia de este extraño ser, no soportan la incertidumbre, la ignorancia que se les desvela, el nuevo mundo que se abre ante ellos. Otros permanecen asombrados ante la luminosidad de este nuevo camino que se descubre ante ellos y deciden transitar conscientemente el eterno camino de la filosofía.
«El mundo es Maya» rezaban los hindúes. Y así, los excelsos griegos hicieron honor a esta gran verdad creando el teatro mistérico. Afirma J. Á. Livraga en el prólogo de su libro El teatro mistérico en Grecia que los orígenes del teatro no responden a una aparición espontánea, sino a la evolución de formas ceremoniales que ya existían previamente. Así también, muchos otros, entre ellos Aristóteles, nos dicen que la tragedia griega evolucionó a partir de los ditirambos, himnos corales dedicados a Dionisos. Según él, el teatro tenía raíces en los rituales y celebraciones dionisíacas, que incluían cantos y danzas en honor al dios del vino, la fertilidad y el éxtasis. Pero ¿cuál es la función de estas celebraciones sagradas?
Mircea Eliade nos dice, en su libro Lo sagrado y lo profano:
Toda fiesta religiosa, todo tiempo litúrgico consiste en la reactualización de un acontecimiento sagrado que tuvo lugar en un pasado mítico al comienzo. Participar religiosamente en una fiesta implica salir de la duración temporal ordinaria para reintegrar el tiempo mítico reactualizado por la fiesta misma.
Podemos concluir que la función del teatro es, por lo tanto, devolver al hombre a lo real, producir una catarsis en su interior, un movimiento sísmico que le haga recordar cuál es el verdadero ser en el que se asienta su identidad.
María Zambrano, en su libro Las palabras del regreso, se refiere de esta forma al revivir:
En el teatro se despliega un suceso viviente que se hace visible. Y al hacerse visible mientras está sucediendo, llama a la participación en una forma más directa que cuando el suceso es simplemente conato. El autor no aparece; solo los personajes están allí presentes. No se trata, pues, en el teatro de hacer saber, de dar a conocer nada, de fijar simplemente en la memoria hechos que merecen ser indelebles; se trata ante todo de revivir, de hacer resucitar algo que ya pasó, mas que de algún modo ha de seguir pasando, y no solo para que se sepa y no se olvide, sino para que sea vivido. Decir vivido es decir padecido, sufrido, reído o llorado, compadecido o alabado o todo junto, tal como en la vida sucede. Los personajes en la escena dicen a veces cosas, para ello están los monólogos, que en la vida no representada no se dirían: íntimas razones y sinrazones, verdades; esas verdades de la vida que nunca llega la hora de decir. Y todo en una especie de delirio, aunque sea razonado.
El arte, por lo tanto, es una de las herramientas que tiene el hombre para no olvidar su origen, quién es. Los artistas utilizan el barro de la existencia para realizar espejos a los que poder asomarse para ver lo que se encuentra en el cielo. Múltiples veces nos hemos reconciliado con la vida gracias a la obra de una gran alma que hizo de su existencia un puente de unión con Dios. Este también es el caso del grandioso Esquilo, que nos legó la obra que va a inspirarnos en esta investigación acerca de las enseñanzas que nos ofrece: la Orestíada.
El teatro y la vida
Se pregunta J. Á. Livraga al final del libro El teatro mistérico en Grecia:
¿Es entonces, el teatro una farsa? En apariencia, sí… como lo es la vida… un juego caleidoscópico de sensaciones y pensamientos, de dolores y placeres, de posesiones y nostalgias […] Pero para los mortales esta es nuestra única realidad y de ella nos servimos para ir escalando nuestra propia Acrópolis Interior y para purificarnos en abluciones que nos libren del polvo del camino.
Los antiguos filósofos nos recuerdan una gran verdad acerca de quiénes somos. Se nos dice que nuestro ser se plasma a través de un cuerpo septenario: tres de los cuerpos son sutiles y pertenecen al mundo inteligible, mientras que el cuaternario es visible y perecedero. Nuestro gran ser tiene, por lo tanto, una herramienta para mostrarse al mundo que serían estos cuatro vehículos inferiores que nosotros denominamos «personalidad», no por mera casualidad sino por la etimología de esta palabra, que nos desvela que el cuaternario es nuestra envoltura para hacernos sonar, es decir, hacernos visibles en este plano. La personalidad es la herramienta que utiliza el alma para vivir una serie de experiencias en este mundo:
Máscara es sabido que, en griego, de donde la palabra nos viene, quiere decir persona. Y así la primera aparición de la persona humana en nuestra tradición, a lo menos, se da bajo algo que la encierra y la manifiesta al mismo tiempo. Es como si la máscara revelara lo que una criatura humana es en verdad, como si sacara afuera su intimidad más recóndita y los sucesos más ocultos de su vida. […] Pero la máscara es también, y ante todo, un instrumento aislador, como si la vida humana cuando brota así, a la intemperie fuese como una corriente eléctrica de alta tensión, o según diríamos hoy, una explosión atómica; algo cargado de potencialidad, de ignota energía de la que hay que protegerse. Y tal debía de ser el íntimo ser en Grecia (Las palabras del regreso, María Zambrano).
Se nos ha asignado un papel en esta gran obra y debemos tratar de interpretarlo de la mejor manera posible, sin olvidar que somos aquel que mira a través de la máscara. Surgen muchas dudas en quien quiere aprender de la vida cuando descubre esta verdad: ¿debemos tratar de identificarnos con nuestro personaje o más bien de aislarnos, ya que no somos él? ¿Cómo podemos vivir a través de la máscara sin identificarnos con ella, sin confundir nuestro ser con el suyo? ¿Vale la pena actuar si el ser que se muestra no somos nosotros?
Anagnórisis: el reconocimiento de nuestra identidad
La anagnórisis es un recurso literario que ha sido utilizado en muchas otras obras y que la RAE define como el momento de una obra literaria en el que se desvela la identidad de una persona. Durante el transcurso de la fábula le es revelada al héroe una verdad acerca de su identidad, de su vida, que resignifica el curso narrativo, dándole un nuevo rumbo a la historia. Esta revelación produce una crisis, un cambio en su entorno que permite el avance de la trama. Podemos ver un ejemplo de ello en la segunda obra que compone la Orestíada, Las coéforas, cuando Orestes y Electra se reconocen frente a la tumba de su padre muerto. Tras las lamentaciones de Electra, que pide el retorno de su hermano, aparece Orestes, quien desvela su identidad. Será Electra quien le dé esta nueva resignificación a Orestes tras informarle de lo sucedido:
No solo es tu deber, Orestes, sino que el oráculo de Apolo te ordena realizar este acto. Nuestra madre ha actuado en contra del designio de los dioses, y su crimen no puede quedar sin castigo.
Ahora ambos hijos tienen una misión que cumplir. Ambos hijos dan un paso al frente en pos del cumplimiento del destino como vengadores de su padre, cumpliendo con su papel de hijos; todo el cosmos se reestructura tras este «nuevo conocimiento» y se resignifica.
Esotéricamente la anagnórisis nos habla de la identidad olvidada por el ser humano, y así, numerosas tradiciones han señalado el olvido como una característica inherente al ser humano. Y ¿qué es aquello que hemos olvidado? Nuestra verdad, quiénes somos. Si nos asomamos a la etimología de la palabra verdad, en griego, aletheia, observamos que está formada por el verbo lethein, que significa ‘olvidar’ y por la alfa privativa. La verdad es, por lo tanto, lo contrario al olvido, el recuerdo. Lo que hemos olvidado es el recuerdo de nosotros mismos, de nuestra identidad, del pacto primordial con el dios del que nos hablan tantas civilizaciones. Y será Platón, en el mito de Er, quien nos hable del río al que van a beber las almas antes de encarnar, aquel río en el que las almas olvidan su procedencia:
Las almas, después de haber recorrido el largo camino, llegaron a un lugar donde había un río llamado Leteo, cuya agua no puede contenerse en ningún recipiente. Allí, todas las almas tuvieron que beber cierta cantidad de agua, y las que bebían mucho se olvidaban completamente de todo. Pero las almas prudentes se abstenían de beber o tomaban muy poco (República, 621a-621d).
El hombre va al encuentro de paulatinas anagnórisis, de recordar, de traer lo anteriormente conocido al corazón. El filósofo no marcha hacia lo desconocido, sino hacia lo olvidado, a reafirmar en nuestras vidas ese pacto primordial que un día realizamos y que los sufíes formulan con la pregunta: «¿acaso no soy yo vuestro señor?», mientras que san Francisco la escuchó como un «¿a quién quieres servir, al siervo o al señor?». Cada uno de nosotros esperamos la llegada de un mensajero que, como Electra, nos recuerde nuestro destino.
La tragedia como herramienta de resiliencia
Dice J. Á. Livraga:
Para el hombre clásico la vida es esencialmente trágica, pero este pathos no involucra nuestro actual concepto, sino otro mucho más elevado donde el individuo es parte viva y responsable de un Organismo Cósmico. Y este Destino Cósmico tiene mucho que ver con las enseñanzas morales.
Como parte de la vida, el hombre transita todos los paisajes de la misma en su interior, debe atravesar todas las estaciones, asumiendo que hay una fuerza superior que se expresa a través de él y ante la que puede rendirse. Afirma Livraga que la tragedia enfatiza «la visión de la naturaleza como orden impersonal». Es comprender que estamos inmersos en un cosmos, en un orden mayor que pasa a través de nosotros como el agua por los afluentes del río. La naturaleza simplemente se muestra pura, libre, y nosotros la aprisionamos a través de nuestras comprensiones limitadas, a través de nuestros juicios. Pero, como afirma Nietzsche, la vida no se rinde ante la verdad (temporal), la vida se expresa, y somos nosotros los que debemos aprender a escuchar para dejar de imponer.
Nos enseña el Buda en su primera noble verdad que «el dolor existe», y lo mismo afirman los griegos con sus obras trágicas: «la tragedia existe», es parte de la vida, no es algo contra lo que se deba luchar. No debemos oponernos a esa cara de la vida, sino aprender a comprender su función e integrarla a través de nuestra relación consciente con ella. Dice Livraga que el griego «prefiere moralizar al pueblo, haciéndole sentir que el infortunio no siempre es un castigo, sino un purificador que ennoblece lo que toca. Los más grandes hombre, los héroes y los semidioses tienen sufrimientos tremendos, adecuados a sus propias dimensiones, gracias a los cuales sus poderes espirituales se afirman y acrecientan».
Para purificarnos nos es necesario padecer crisis, vivir cambios que nos resultan trágicos porque miramos a través de los velos de Maya. «Este sentido trágico de la vida da también al hombre antiguo una perspectiva de futuro que nos es ajena en el siglo XX». El hombre moderno se caracteriza por la búsqueda excesiva del confort, por la pérdida del sentido de la vida, la falta de búsqueda que caracteriza a los hombres libres que llamamos filósofos. El hombre moderno se siente enajenado, arrojado a un mundo en el que se limita a ser un espectador distante, pasivo. Esto se ilustra especialmente bien en el ejemplo del tren que es conducido por diferentes hombres a través del tiempo sin haberse preguntado previamente hacia dónde y para qué.
El teatro nos desvela que no somos aquello que nos pasa, sino aquello en lo que nos convertimos. Por lo tanto, siguiendo la máxima epicúrea, el teatro clásico nos enseña bellamente que hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no. Cómo enfrentamos aquello que nos sucede sí que está en nuestras manos; el dharma, el tránsito de la vida, no. Este descubrimiento nos invita a dejar de tratar de controlar todo, incluso a través de la mente, tratando de comprender por qué nos pasan las cosas. Qué lejos está para el hombre el comprender cuál es la semilla del fruto que recoge en sus circunstancias. Esto lo vemos ilustrado en toda la trama de la Orestíada al observar, perplejos, cómo las acciones de los personajes vienen provocadas desde generaciones pasadas, cómo sus actos están enraizados en hechos que no dependen de ellos y que, sin embargo, tendrán repercusión en sus vidas.
En la primera parte que compone esta trilogía, el rey Agamenón regresa de la guerra y es asesinado por su esposa, Clitemnestra, quien busca vengar el sacrificio de su hija Ifigenia.
La segunda parte de esta saga es una consecuencia del crimen producido en la casa de los Átridas, que va a desembocar en el regreso de Orestes con el fin de vengar la muerte de su padre matando a su propia madre Clitemnestra. Este dolor y esta violencia que es transmitida de una generación a otra crea un ciclo interminable que parece ser inevitable. Lo fascinante es cómo a través de esta consecución de actos, intuimos al mismo destino pasando a través de la vida de todos los hombres. Esta unión entre los diferentes destinos resalta la gran cadena de causas y efectos que nos unen y nos invita a reflexionar sobre la unión que existe entre nosotros.
Podemos explicar mejor esta relación si nos acercamos a los conceptos que en la tradición filosófica oriental se denominan como dharma y karma. El teatro griego muestra en la concatenación de actos que compartimos un dharma, un destino común entre todos los hombres. Y es por ello por lo que padecemos un karma común entre la humanidad, que se manifiesta a través de karma grupal, familiar e incluso individual. El sufrimiento de Orestes, por ejemplo, no es solo el resultado de su propia sed de venganza por la muerte de su padre, sino que la semilla que da lugar al fruto de su acción fue plantada mucho antes de que él fuese consciente.
La excelencia de Esquilo al dejar asomar la idea del destino común es algo que no se nos puede pasar por alto. Esquilo nos invita a ver la humanidad como unidad, a tomar conciencia de nuestro destino común y, sobre todo, a convertirnos en seres responsables de nuestros actos.
Este hecho, sin embargo, nos invita a cuestionarnos acerca de la libertad del ser humano. Si nuestros actos están influenciados por una cadena eterna de sucesos, ¿cómo puedo ser responsable de aquello que me acontece? ¿Cómo puedo vivir conscientemente, sin convertirme en un ser vivido por sus circunstancias?
La acción bella
¿Cómo debe ser nuestra acción en este gran teatro?
Fue Calderón de la Barca quien, sentenciosamente, resumió esta pregunta con unos bellos versos:
Mas sea verdad o sueño,
obrar bien es lo que importa;
si fuere verdad, por serlo;
si no, por ganar amigos
para cuando despertemos.
¿Y qué podemos entender por actuar bien sino actuar con buena voluntad? Kant nos va a dejar al respecto en su obra Metafísica de las costumbres la definición más bella de este término:
La buena voluntad no es buena por lo que efectúe o realice, no es buena por su adecuación para alcanzar algún fin que nos hayamos propuesto; es buena solo por el querer, es decir, es buena en sí misma. Considerada por sí misma, es, sin comparación, muchísimo más valiosa que todo lo que por medio de ella pudiéramos verificar en provecho o gracia de alguna inclinación y, si se quiere, de la suma de todas las inclinaciones. Aun cuando, por particulares enconos del azar o por la mezquindad de una naturaleza madrastra, le faltase por completo a esa voluntad la facultad de sacar adelante su propósito; si, a pesar de sus mayores esfuerzos, no pudiera llevar a cabo nada y solo quedase la buena voluntad —no desde luego como un mero deseo, sino como el acopio de todos los medios que están en nuestro poder—, sería esa buena voluntad como una joya brillante por sí misma, como algo que en sí mismo posee su pleno valor.
Kant señala algo muy importante desde un planteamiento estoico y es que la plasmación de la buena voluntad no depende de nosotros. Comprendemos, por lo tanto, que nuestra acción depende de nosotros en la medida en la que depende, es decir, muy poco. Existe, por encima de nuestro deseo, la voluntad de un ser que debe plasmarse, es decir, la Vida, que se impone y se muestra a través de nosotros. Somos vehículos, es decir, posibilitadores para que la vida asome a través de nuestras cortas expresiones en el espacio y en el tiempo. Depende de cada uno de nosotros de qué manera le posibilitamos la expresión a esta gran Voluntad. Así lo hemos recogido también en nuestro padrenuestro a través del «hágase tu voluntad».
La misión del hombre es, por lo tanto, vivir creativamente en este mundo para permitir que nuestro ser se exprese a través de nosotros. Y para ello deben darse dos actitudes aparentemente contrarias:
1.Una actitud de máxima receptividad, de escucha, de desapropiación de los dones.
- Una actitud de máxima proactividad.
Es decir, aprender a conjugar nuestro lado femenino y masculino. Bien sabemos que a nuestra mente dual se le escapan las paradojas, no es especialmente integradora y suele caer en uno de los dos extremos. Por una parte, algunas personas caen en una actitud voluntarista, piensan que sin su acción no hay desenvolvimiento, no se mueve la rueda del destino. El error es creer que ese esfuerzo depende solo de nuestra voluntad personal. Por otra parte, se da otra actitud que se trasluce en algunas personas que han despertado a su dimensión más profunda, que son conscientes de que existe una Voluntad mayor. Esta es la actitud pasiva, la de esperar que las cosas vengan a nosotros: «si tiene que suceder sucederá». El error en este caso es vivenciar la vida, la fuerza de la voluntad como algo diferente a nosotros mismos. La vida no es diferente de mí, crea a través de mí, de mis pensamientos, de mis acciones. No somos la fuente creadora última, pero sí sus colabores indispensables, o como decía el Quijote «somos los ministros de Dios en la tierra, los brazos por los que se ejecuta la justicia en ella».
La creación genuina requiere máxima receptividad, desapropiación, máximo silencio del yo, pero también máxima proactividad. La proactividad requiere del ser, ser exteriormente activo, utilizar sus herramientas, que son dones de la vida para realizar su empresa. Es decir, hacer uso de la personalidad, que es un regalo temporal que nos permite realizarnos en esta dimensión.
Somos cocreadores, «somos dioses y lo hemos olvidado», recordaba Platón y, por lo tanto, nuestra libertad, como diría san Agustín, consiste en colaborar libremente con el plan divino. Reconocer, tras las máscaras, a Dios. Reconocer en nuestro interior a ese Dios que habita en nuestro templo interior. A algunas personas les da miedo reconocer esa fuerza en su interior, reconocer su libertad creadora, porque es más cómodo pensar que somos víctimas, que nuestras decisiones tienen poco poder y, por lo tanto, no responsabilizarnos de ellas. Asumir el poder creador implica embarcarse en un proceso de singularización, de creatividad, asumir nuestra responsabilidad.
Conclusión
El teatro mistérico que nos legaron los griegos puso al ser humano en contacto con ideas poderosísimas que les hacían comprender que los hilos del destino relacionan a los hombres entre sí y a estos con la naturaleza toda.
El espectador de la Orestíada comprendía, vivía en su corazón la trascendencia de su ser, pues en el hombre late ausente un todo escondido, un misterio, un sentido de vida sagrado que busca expresarse. Comprendía que ni en el polvo existe lo profano y que en nuestro peregrinar, también teatro que se llevará el tiempo, está la semilla de aquello que no puede conocer la muerte.