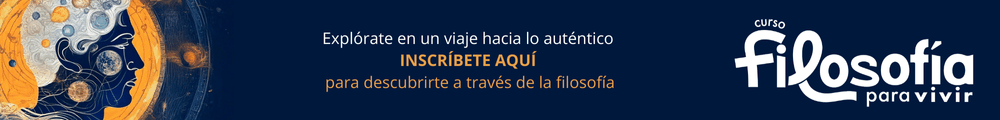El libro del Quijote es una gran fuente de inspiración; de él se pueden extraer infinidad de temas para hablar de ellos. Hay que tener en cuenta el momento histórico en que fue escrito: había mucha censura, los libros que iban a imprimirse por primera vez tenían que llevar las debidas licencias, incluso los que entraban a España desde el extranjero. Los libros que no estaban autorizados eran quemados.
Los escritores de la época, para salvaguardar las enseñanzas antiguas, empezaron a escribir en clave, utilizando la analogía, los anagramas, la alegoría… Cervantes sería uno de ellos. Y lo primero que nos dice es que él es el padrastro y no el padre del Quijote. Porque el libro lo escribió Cide Hamete Benengeli, que además de ser el autor, también es el narrador de la historia. Se ha escrito mucho acerca del significado del nombre de este autor ficticio. De lo que no hay ninguna duda es de que detrás de este nombre está Miguel de Cervantes.
Se sabe que Cervantes tuvo relación con el lenguaje árabe, ya que pasó cinco años cautivo en Argel. En el sur de España, vivían bastantes musulmanes. Por eso, lo islámico no le era ajeno. Los moriscos, que así los llama Cervantes, fueron expulsados de España en el año 1609, hecho que queda reflejado en algunos capítulos de la segunda parte del Quijote, con un personaje llamado Ricote.
Alcaná de Toledo
Cervantes empieza su libro narrándolo él mismo, sin especificar de dónde ha obtenido la historia; pero, en el capítulo VIII, deja a medio contar una batalla entre un personaje llamado «el Vizcaíno» y don Quijote. En el siguiente capítulo, Cervantes se introduce como personaje en la historia, y él mismo cuenta que iba paseando un día por el Alcaná de Toledo, pensando como terminaría esa batalla, y se preguntaba si no habría algún sabio que hubiese escrito las hazañas de tan valiente caballero.
Y pasó que, estando pensando cómo sería el final de esa historia, llegó un muchacho a vender unos cartapacios y papeles viejos a un sedero, que nos dice Cervantes que era aficionado a leer, aunque fueran los papeles rotos de las calles. Llevado de su natural inclinación, cogió un cartapacio de los que el muchacho vendía y vio que estaba escrito en árabe. Aunque conocía ese idioma, no sabía leerlo bien. Pero como sentía mucha curiosidad, buscó a un morisco que se lo tradujese, el cual, al leerlo, nombró a Dulcinea del Toboso, y al leer el titulo decía: «Historia de Don Quijote de la Mancha escrita por Cide Hamete Benengeli, historiador arábigo». Muy contento, Cervantes compró los papeles.

Son varias las novelas de caballería donde el protagonista o el escritor encuentra la leyenda en unos manuscritos antiguos escondidos. Este recurso es empleado desde siempre en todas las literaturas europeas: inglesa, francesa, alemana y española. Ya aparece en la literatura de Arturo, en el primer libro que se conoce, escrito en latín en 1139. Esto le da a la historia un toque «mágico» y misterioso, al mismo tiempo que dice que son tan antiguos que nos hablan de viejas tradiciones.
También en el libro de Parsifal, escrito por Wolfram von Eschenbach, el protagonista, llamado Kiot, encontró en el capítulo VIII un manuscrito en Toledo, escrito en árabe. Por ello tuvo que aprender el idioma, para poder leerlo; así conoció y nos transmitió la obra escrita por un astrólogo llamado Flegetanis, el cual decía que había encontrado la historia del grial en las estrellas.
Parsifal terminó siendo un caballero de la corte del rey Arturo, y don Quijote dice que «en esa orden también ha hecho profesión él»[1].
Personalmente, pienso que es una forma de decirnos la línea que va a seguir don Quijote, la de otros caballeros que buscan el grial o algún objeto prodigioso y mágico, que simboliza lo mismo. A lo largo del libro, don Quijote, para hacerse caballero, imita las aventuras de los caballeros más famosos, como Valdovinos, Abindarráez y, especialmente, Amadís… Tiene en su biblioteca todos los libros de caballería más famosos de la época, que acaban en el fuego. Además, don Quijote nombra a varios héroes de los mitos clásicos: Hércules, Aquiles, Héctor, Ulises, Eneas… a quienes admira.
«El grial en la literatura caballeresca es propiamente un objeto sobrenatural, cuyas principales virtudes son: que alimenta (don de vida); ilumina (espiritualmente); hace invencible al que lo encuentra. En el análisis de Jung, el grial simboliza “la plenitud interior que los hombres siempre han buscado”»[2].
Estas palabras tienen un significado importante, pues a través de los relatos del rey Arturo, encontramos enseñanzas milenarias, pertenecientes a la sabiduría tradicional, pero que están «disfrazadas» con ropajes y decorados de la época que se escribieron. Arturo, los doce caballeros de la Mesa Redonda, el anciano y sabio Merlín, forman una teogonía medieval que, como las demás teogonías antiguas, tienen un séptuple significado: astronómico, numérico, alquímico, hermético, etc. Estos significados correspondían a un conocimiento superior, al cual solo se podía llegar por una preparación especial. Y para alcanzarla, es por lo que nace el ritual caballeresco.
Interpretaciones del Quijote
Existen múltiples formas de interpretar el Quijote, tantas como lectores. Los libros de caballería no se tienen que leer solo de forma literal; muchos de ellos, los más famosos, también tienen lectura alegórica, moral y espiritual.
Cervantes, con sus personajes don Quijote y Sancho, representó muy bien lo ideal y lo real, lo espiritual y lo material, eternamente juntos y eternamente unidos, al igual que el espíritu y el cuerpo. A lo largo de la obra vemos el contraste de estos dos mundos. Además, nos ofrece enseñanzas, ya que Cervantes, entre diálogo y diálogo, hace decir a don Quijote frases y pensamientos de los filósofos clásicos y contemporáneos de él. Eso sí, españoliza las aventuras y los nombres de los personajes.
El libro del Quijote no se tiene que leer de una forma racional sino simbólica. Es un libro que hay que captar con la intuición, no con la mente. Dulcinea es luz, sabiduría, justicia, verdad, libertad, dignidad, amor… todos los valores. Los gigantes, malandrines, encantadores etc., que le impiden el camino son los enemigos de esos dones. Y así tenemos la batalla humana, la lucha de las pasiones y deseos contra las aspiraciones espirituales, en el terreno de la conciencia de los seres humanos.
Mitos y símbolos en el Quijote
El mito es una narración maravillosa situada fuera del tiempo, que nos cuenta hechos y verdades que siempre ocurren en la naturaleza. Los mitos forman un símbolo, que a su vez contienen símbolos que forman un lenguaje, y expresan algo que es difícil de expresar con palabras. El símbolo es un idioma universal, ya que está en todas las tradiciones, y tiene la propiedad de ser siempre el mismo.
Esta forma de lenguaje presenta muchas ventajas. Dentro de ese simbolismo, cada cual capta lo que puede asimilar. Ante el mito, nadie se queda en blanco; ante una explicación racional, sí. Los razonamientos, con el tiempo, pueden desaparecer, pero con la imagen del mito ya no se olvida. Cervantes escribe como si nos describiese imágenes.
Actualmente ya se admite que el Quijote es un libro que contiene símbolos. Hoy en día la obra cervantina ya se estudia desde un punto de vista filosófico, alquímico, astrológico, hermético, etc.
Dulcinea
«Y fue, a lo que se cree, que en un lugar cerca del suyo había una moza labradora de muy buen parecer, de quien él un tiempo anduvo enamorado, aunque, según se entiende, ella jamás lo supo, ni le dio cata dello. Llamábase Aldonza Lorenzo, y a esta le pareció ser bien darle título de señora de sus pensamientos; y, buscándole nombre que no desdijese mucho del suyo y que tirase y se encaminase al de princesa y gran señora, vino a llamarla Dulcinea del Toboso, porque era natural de El Toboso; nombre, a su parecer, músico y peregrino y significativo, como todos los demás que a él y a sus cosas había puesto»[3].
Del nombre de Aldonza también se han dicho muchos significados, según diferentes escritores. Encuentro muy interesante la versión de N. de Benjumea, cuando dice:
«Que Dulcinea sea el alma objetivada del hidalgo se comprueba también por la observación del nombre de Aldonza, leve modificación de Alfonsa, o lo que es lo mismo, Alonsa, que es terminación en el género femenino de Alonso, nombre del hidalgo».
Es curioso ver cómo coinciden los símbolos. Alonso, según el diccionario, significa ‘trigo’. En simbolismo tiene varias interpretaciones; el trigo, como alimento fundamental, representa el alimento de inmortalidad. Y Dulcinea es molinera de trigo.
A lo largo del libro vamos conociendo más atributos simbólicos de Dulcinea. Uno de ellos es que tiene los ojos verdes como esmeraldas. Esta piedra preciosa es la que lleva la copa del grial, según la tradición, la piedra de la luz, relacionando así a las damas de los caballeros con el grial.
Don Quijote, a pesar de los sufrimientos, golpes y penas que pasa por alcanzar el amor de Dulcinea, siempre habla de ella con dulzura, con admiración, sin queja.
«En decir que maldecía mi fortuna dijiste mal —dijo don Quijote—, porque antes la bendigo y bendeciré todos los días de mi vida, por haberme hecho digno de merecer amar tan alta señora como Dulcinea del Toboso»[4].
Bibliografía
Cervantes. (1999). Don Quijote de la Mancha.
- Roso de Luna. El libro que mata a la muerte.
Nicolás Díaz de Benjumea (1861). La Estafeta de Urganda, o Aviso de Cide Asam-Ouzad Benengeli sobre el desencanto del Quijote. Imprenta de J. Wertheimer de Londres.
Bajo la dirección de Jean Chevalier (2000) Diccionario de los símbolos, con la colaboración de Alain Gheerbrant. Editorial Herder, 1986, Barcelona.
Universidad de Valencia. Departament de Filología inglesa i alemanya. (2000) Parzival, reescritura y transformación. Ed: Artes Gráficas Soler, S. L. Valencia.
Alonso. Tesoro de los diccionarios históricos de la lengua española.
[1] Cap. XIII-I.
[2] (Diccionario de los símbolos, de Jean Chevalier).
[3] Cap. 1-I.
[4] Cap. XXXI-I, Don Quijote.