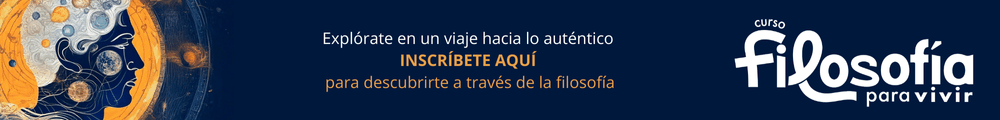Generalmente, cuando hablamos de heroínas en el mundo de la ópera, las asociamos a los personajes de Giacomo Puccini, el gran compositor italiano que vivió a caballo entre los siglos XIX y XX. Este creó algunas de las mayores heroínas operísticas como Mimí, Musetta, Cio Cio San, Minnie, Tosca, Liu, etc. Soy una incondicional de estas mujeres fuertes y valientes, que son capaces de hacer cualquier cosa para proteger a sus seres amados. Tosca, por ejemplo, mata al malvado Scarpia para salvar a su querido Mario. O Liu, que se suicida para no revelar el secreto que ponga en peligro a su príncipe Calaf.
Sin embargo, a mi juicio, hay un personaje en el mundo de la ópera con el cual no solemos asociar la palabra «heroína», aunque es una de las más grandes. Me refiero a Violetta Valery, la protagonista de La Traviata. Violetta es una cortesana, una prostituta, pero encierra en su interior una grandeza de alma, una generosidad y una capacidad de amar que la llevan al heroísmo.
Recordemos que Platón, en su diálogo Crátilo, nos explica que la palabra héroe (y, por extensión, heroína) viene de Eros, y que todos los héroes proceden del amor entre un dios y una mortal o una diosa y un mortal. Todos los seres humanos tenemos esa doble naturaleza, divina y humana. Si la divina predomina por encima de la humana, si el amor es el motor interior, entonces aparece la heroína o el héroe.
Este es el objeto del estudio: qué valores nos transmite esta ópera y sus personajes, y qué podemos aprender de ellos.
El género: la ópera
Me voy a centrar en hacer una resumidísima historia de la ópera italiana, que es la que me interesa en este trabajo, mencionando algunos aspectos de la germánica por la influencia que pudo tener sobre la primera. Por necesidad de espacio y por no ser procedente en este caso, no cito las óperas francesa, eslava, inglesa, española, etc.
La ópera, cuyo nombre completo sería Opera in musica (es decir «obra —de teatro— con música») es un género que tuvo su origen a finales del Renacimiento, cuando los componentes de la Camerata Fiorentina[1] se dieron cuenta de que el teatro clásico, y más concretamente la tragedia griega, era cantada y no hablada; que, en la Antigüedad, el texto, el canto y el movimiento eran una unidad indisoluble.
A partir de ahí, y dentro del afán generalizado en el Renacimiento por recuperar obras de la Antigüedad clásica, los compositores empezaron a poner música a libretos basados en los mitos griegos, como el de Apolo y Dafne o el de Orfeo y Eurídice, que es el más representado.
La primera ópera que se ha conservado completa es La favola d’Orfeo (1607), de Claudio Monteverdi, que empezó a utilizar el poder de la música para transmitir estados de ánimo, sentimientos, yendo un paso más allá del simple «canto declamado» que se había utilizado hasta entonces.
Durante los primeros años, la ópera fue un espectáculo que se representaba únicamente en los palacios de la nobleza, pero en 1637 hubo un empresario que abrió, en Venecia, el primer teatro de ópera «de pago», destinado a todo el mundo.
Para gustar a la gente sencilla, a la que no le interesaban demasiado las historias del mundo clásico, se empezaron a introducir personajes cómicos, dando nacimiento a la ópera bufa, que tocaba temas cercanos a la gente, como las relaciones entre criados y amos, historias de amor, etc., mientras que la ópera seria, más apreciada por la gente culta, seguía abordando temas mitológicos, históricos o heroicos.
Sin que importara lo más mínimo el realismo, la gente quería escenografías vistosas y cantantes que hicieran acrobacias vocales. Los castrati[2] se convirtieron en los «divos» de la época, y como tales divos, hacían lo que querían, muchas veces deformando la obra original para su propio lucimiento.
Alessandro Scarlatti (Palermo, 1660-Nápoles, 1725) primero y Christoph Willibald Gluck (Erasbach, 1714-Viena, 1787) después hicieron un gran esfuerzo para reformular la ópera y que esta pasara de ser un puro lucimiento de los cantantes a ser una historia escenificada con un cierto rigor. Gluck propuso la supresión de la figura del castrato buscando más realismo en los personajes. Música y poesía empezaron a unificarse, y las acrobacias quedaron reservadas a aquellos momentos en que estuvieran justificadas dramáticamente. Se abrió un debate, que todavía dura hoy en día, sobre si la música tiene que adaptarse a la poesía (la letra) o al revés[3].
Uno de los que defendía que la letra tenía que «adaptarse obedientemente» a la música fue Wolfgang Amadeus Mozart (Salzburgo, 1756-Viena, 1791). Este compuso óperas serias (por ejemplo, Idomeneo, re di Creta o La clemenza di Tito) y bufas (por ejemplo, Le nozze di Figaro o Don Giovanni). En las óperas de Mozart, la música empieza a describir emociones, sentimientos o situaciones, como las carcajadas que se escuchan en la escala descendente que acompaña a Leporello en su «aria del catálogo», o los gritos histéricos de la Reina de la Noche cuando amenaza a su hija para que asesine a Sarastro.
Cruzando el puente entre los siglos XVIII y XIX de la mano de Ludwig van Beethoven (Bonn, 1770-Viena, 1827) y su única ópera, Fidelio, llegamos al Romanticismo, donde se abandona el mundo clásico como inspiración y se vuelve la mirada al mundo medieval, mucho más misterioso y apetecible para el gusto romántico, con su arte gótico, sus castillos poblados de fantasmas, sus cementerios y sus bosques.
En esta época ya se empiezan a mostrar en escena los sentimientos, ya sean épicos, amorosos o nostálgicos (por ejemplo, el odio que Isabel I de Inglaterra siente por su rival en Maria Stuarda).
Tras el esplendor representado por Gioacchino Rossini (Pesaro, 1792-París, 1868), la ópera bufa deja de interesar al público, ávido de sensaciones más fuertes. La última ópera bufa italiana, Don Pasquale, es compuesta por Gaetano Donizetti en 1843.
Sin duda, los dos grandes operistas románticos fueron Giuseppe Verdi, que puso música al nacimiento de la Italia unificada, y del que hablaré más extensamente en capítulo aparte, y Richard Wagner (Leipzig, 1813-Venecia, 1883), que volvió a poner la mitología, en este caso la germánica, en los escenarios de ópera, con su monumental tetralogía Der Ring des Nibelungen.
Los dos últimos grandes compositores de ópera, ya a caballo entre los siglos XIX y XX, fueron Giacomo Puccini (Lucca, 1858-Bruselas, 1924), que puso las pasiones humanas en el centro de sus óperas (por ejemplo, La bohème o Tosca), y Richard Strauss (Munich, 1864-Garmish-Partenkirchen, 1949) que, cerrando el círculo, volvió otra vez la mirada al mundo clásico en su etapa expresionista (con Salomé y Elektra), pasando luego a un «neoclasicismo mitológico» (Ariadne auf Naxos) y donde reinterpreta el estilo galante de Mozart (Der Rosenkavalier).
Después, tenemos compositores como Arnold Schönberg (Viena, 1874-Los Ángeles, 1951), que aplica su sistema dodecafónico en la ópera Moses und Aron, o su discípulo Alban Berg (Viena, 1885-Viena 1935) con sus Wozzeck y Lulú.
En el siglo XX, el lenguaje musical se aleja de la tonalidad y su audición se convierte en algo que hay que entender intelectualmente. Como dice Roger Alier, «los compositores se vuelven tan sofisticados, o querrían serlo tanto, que aquello con lo que la gente sencilla disfruta no les parece suficiente y, por lo tanto, no lo hacen. Creen que no les da la pátina de modernidad y del gran genio que ellos buscan y se ven obligados a buscar cosas bien estrafalarias que, para algunos, puedan pasar por grandes hallazgos»[4].
Poco a poco, debido a este alejamiento de la ópera de los gustos de los espectadores, y también a la influencia del cine, en la segunda mitad del siglo XX va apareciendo un nuevo género más «amable» para el oído: el musical. Este ocupa el lugar de la ópera contemporánea en las preferencias de la mayoría de los espectadores.
Hoy en día se siguen componiendo óperas, pero ya con muchísimo menos éxito.
El autor: Giuseppe Verdi
Giuseppe Verdi nació en Le Roncole, al norte de Italia, el 10 de octubre de 1813. Aprendió a leer y a escribir en la parroquia de su aldea, y también allí recibió sus primeras nociones de música. Cuando tenía ocho años ya demostraba tanto talento que su padre, que era tabernero, le compró una espineta[5], que él conservó toda la vida.
A los diez años se trasladó a Busseto, donde conoció al que sería su gran protector y mecenas, Antonio Barezzi, un próspero comerciante aficionado a la música. Gracias a él, a los dieciocho años Verdi pudo ir a estudiar a Milán, donde Barezzi pagó su alojamiento, manutención, un abono de «paraíso» para el Teatro alla Scala y profesores particulares, dado que Verdi no fue admitido en el conservatorio (¡que hoy en día se llama Conservatorio Giuseppe Verdi!).

Hay que decir a este respecto que, al cabo de los años, siendo ya rico y famoso, Verdi demostró una de sus grandes virtudes: la gratitud. No solo devolvió con creces a su protector todo lo que le había pagado, sino que hasta el final de la vida de Barezzi le consideró como su segundo padre y su amigo. Le dedicó una de sus óperas y estuvo a su lado en sus últimos momentos, mucho después, en 1867: estuvo tocando suavemente el piano a su lado hasta que el alma de Barezzi emprendió el gran viaje en paz.
¡Qué importante es la gratitud, saber agradecer lo que recibimos, ya sea de la vida o de alguna persona en concreto! La gratitud es una forma de fortaleza, de amor y de inteligencia. Hace falta mucha para agradecer todo lo que nos pasa y lo que pasa a nuestro alrededor, aunque aparentemente sea «malo» para nosotros. Es comprender que vivimos aquello que necesitamos vivir para extraer experiencias. Como decía Facundo Cabral en su prosa poética: «No estás deprimido, estás distraído», «lo que llamas problemas son lecciones». En palabras de la profesora Delia Steinberg Guzmán, «la gratitud es fortaleza, ya que hace falta fuerza interior para reconocer todo lo bueno y para sentir que no somos la cúspide de la perfección».
Verdi se casó con Margherita Barezzi, hija de su mecenas, con la que tuvo dos hijos, pero tanto estos como la propia Margherita fallecieron en un plazo de dos años, lo que sumió a Verdi en una gran depresión que casi lo llevó a abandonar la música después de su segunda ópera.
Con la tercera, Nabucco (1842), le llegó el éxito que le acompañaría ya, en mayor o menor medida, durante el resto de su vida. Casi en paralelo al estreno de Nabucco, Verdi conoció a la cantante Giuseppina Strepponi, que sería su amiga, consejera, compañera y, finalmente, esposa.
En 1849 se instalaron juntos en Busseto, el pueblo en el que Verdi había crecido, y allí fueron blanco de murmuraciones, pues no se sabía si estaban casados o no (realmente no lo estaban, y no se casaron hasta diez años más tarde, y aún en secreto). Además, se supo que Giuseppina tenía dos hijos de una relación anterior, lo cual agravó las murmuraciones. Verdi vivía en su mundo de música, pero Giuseppina lo pasó realmente mal, pues fue condenada al ostracismo por la gente del pueblo, que no le hablaba ni quería saber nada de ella. Únicamente Barezzi les apoyó, lo que aumentó la deuda «moral» que Verdi tenía con él.
Hay que decir que nuestro compositor jamás perdonó a la gente de Busseto la injusticia que había cometido con Giuseppina. Cuando le pidieron que contribuyera para la construcción de un teatro en la ciudad, se negó a ello (aunque permitió que le pusieran su nombre). Incluso apeló al ministro de Educación para impedir que le dieran el título de marqués de Busseto.
Instalados en la finca de Sant’Agata, que Verdi compró, vivieron una vida retirada, alejados de la gente y sus maledicencias. En este momento, Verdi empezó a dar muestras de otra de sus grandes virtudes: la generosidad. Entre otras cosas, hizo construir un hospital para atender a las gentes del lugar, ayudó económicamente a la viuda de un colega suyo que había fallecido repentinamente, y pagó los gastos de Piave, uno de sus libretistas (precisamente el de La Traviata), que había quedado paralizado a causa de un accidente.
Y ya mayor, cuando se dio cuenta de que, aunque a él le había ido muy bien económicamente, había muchos músicos que quedaban en una situación de pobreza cuando ya no podían trabajar, hizo construir un asilo, la Casa di Riposa, para que pudieran vivir dignamente lo que les quedase de vida.
Filosóficamente, podemos decir que la generosidad es un estado del alma, que se predispone a dar lo que tiene, ya sea a nivel material (dinero, objetos), emocional (alegría, buen humor), mental (buenos pensamientos) o espiritual (servicio). Este estado del alma refleja un arquetipo de la naturaleza, que es extremadamente generosa. El sol, por ejemplo, nos da cada día su luz y su calor, sin dejar ver el esfuerzo que le representa y sin esperar que nadie le aplauda por ello.
La generosidad también está relacionada con la humildad, que implica mucho amor y mucha inteligencia, para ser conscientes de que solo somos una parte del todo y de que es propio del ser humano canalizar correctamente los dones recibidos.
Verdi falleció en 1901. Dejó escrito que quería un funeral «muy modesto (…) sin música ni canto», y así se hizo… oficialmente, pues la inmensa multitud que llenaba las calles de Milán empezó a cantar suavemente Va pensiero, el famosísimo coro de su ópera Nabucco, su primer gran éxito. Los restos de Verdi fueron trasladados a la Casa di Riposa, junto con los de Giuseppina, que le había precedido cuatro años antes en el gran viaje, cumpliéndose así su deseo: juntos para la eternidad.
La obra: La Traviata
Verdi compuso un total de veintiocho óperas a lo largo de sus cincuenta y cuatro años de carrera. Entre la primera, Oberto, conte di San Bonifacio (1839), y la última, Falstaff (1893), puso música a libretos basados en obras de grandes autores de la literatura universal, como Shakespeare (Macbeth, Otello y la propia Falstaff), Victor Hugo (Ernani, Rigoletto), Alexandre Dumas hijo (La Traviata), el Duque de Rivas (La forza del destino), etc.
Al inicio de su carrera, las obras de Verdi siguieron la corriente del Romanticismo en la que él vivía inmerso: la mayoría ambientadas en la Edad Media, con reyes o nobles como protagonistas, personajes con pocos matices: muy buenos o muy malos. Eran dramas «de capa y espada», con historias de celos, ambiciones, venganzas, etc. Todo esto empieza a cambiar hacia la mitad de la carrera de Verdi, con la llamada «Trilogía popular», formada por las óperas Rigoletto, Il Trovatore y La Traviata.
En la «trilogía», Verdi empieza a buscar más realismo en sus personajes, que estos sean más creíbles, y empieza a profundizar en su psicología. Quiere mostrar personajes con los que el público pueda identificarse porque tienen problemas y reacciones semejantes a los suyos, personajes con luces y sombras, no del todo buenos ni del todo malos, como todo el mundo.
En La Traviata esta voluntad de realismo es muy evidente. Por ejemplo, Violetta, la protagonista, no es una reina ni una dama de la corte, sino una prostituta, lo cual, a los ojos de la rígida sociedad del momento, la convierte en «mala», pero hace gala de unos sentimientos tan buenos y elevados que el público no puede más que simpatizar con ella, lo que la hace «buena». Giorgio Gemont es un amante padre que cuida el buen nombre de su hija y de su familia, lo que lo hace «bueno», pero es el que precipita el fin de Violetta, lo que lo convierte en «malo».
Pero Verdi lleva la voluntad de realismo más allá en La Traviata, puesto que sitúa la acción en la época contemporánea al estreno (1853), de manera que el público ve en el escenario a personas vestidas «de calle», como ellos. Y, encima, Violetta sufre tuberculosis, la enfermedad más temida de la época. Es decir, más realismo todavía.
Vamos ver a los personajes más importantes (¡hay muchos personajes!) y un resumen del argumento:
Violetta Valery (soprano): cortesana, prostituta de lujo, que vive mantenida por un aristócrata en el París de mediados del siglo XIX.
Alfredo Germont (tenor): joven provinciano de familia rica, enamorado de Violetta.
Giorgio Germont (barítono): padre de Alfredo.
Annina (soprano): sirvienta de Violetta.
Doctor Grenvil (bajo): médico.
Amigos y sirvientes varios.
Argumento
Acto I
La acción se inicia en el salón de la casa de Violetta, una cortesana mantenida por un aristócrata, durante una fiesta. Uno de sus amigos le presenta a Alfredo, un joven provinciano de familia acomodada, que está enamorado de Violetta.
Alfredo trata de convencer a Violetta de que debe cambiar de vida y cuidarse de la enfermedad que él sabe que tiene. Le declara su amor, diciéndole que «el amor es el latido del universo entero, misterioso y orgulloso, cruz y delicia en el corazón». Quiere cuidar de ella y protegerla del mundo en el que se ve obligada a vivir.
Violetta no quiere saber nada de amor. Su vida está bien tal como es, pero… hay algo en las palabras de Alfredo que resuena en su corazón cuando se queda sola después de la fiesta. En ese momento reflexiona sobre la posibilidad de vivir un amor verdadero, no la farsa en la que vive, mantenida por un hombre solo para su placer, sin amor. Finalmente, desecha estos pensamientos que, por un momento, le han hecho creer que era posible vivir amando y siendo amada, y canta que ella debe vivir «siempre libre», para volar de placer en placer. Una «pobre mujer, sola, abandonada en este populoso desierto llamado París», no puede vivir sino gozando de los placeres voluptuosos hasta el final.
Acto II
Han pasado tres meses y encontramos a Alfredo feliz porque ya hace tres meses que Violetta abandonó su vida anterior y vive con él en el campo. La ama, pero no es consciente de lo que supone económicamente vivir juntos. Nunca ha tenido que pagar nada y no se da cuenta de que Violetta está vendiendo sus propiedades para mantenerle, hasta que un día se entera por Annina, la sirvienta de Violetta. Entonces corre a la ciudad para intentar arreglar la situación.
Durante su ausencia, llega su padre, Giorgio Germont, que empieza exigiendo a Violetta que rompa su relación con su hijo, cosa a la que Violetta, con gran dignidad, se niega argumentando el gran amor que la une a Alfredo. Aunque impresionado por la nobleza de Violetta, que él no esperaba en una cortesana, Giorgio no cede y apela al chantaje emocional. Le explica que tiene una hija «pura como un ángel», a la que no encontrará marido mientras su hermano viva amancebado con una cortesana. Y finalmente le dice que Alfredo la ama ahora, que es joven y bella, pero le hace ver que, cuando envejezca, él dejará de amarla, pero para entonces él ya habrá arruinado su vida.
Finalmente ella, que ama demasiado a Alfredo para arruinarle la vida, cede y se compromete a abandonarle. Sabe que, si vuelve a su vida anterior, morirá rápido, y solo le pide a Germont que no permita que Alfredo maldiga su memoria y que le revele su sacrificio cuando ella haya muerto. Cuando Alfredo regresa, le repite su amor incondicional en su desgarrador Amami, Alfredo, le besa y se marcha para siempre.
Alfredo se vuelve loco de dolor cuando se da cuenta de que ella se ha ido, y se marcha a buscarla. Cuando la encuentra, ella ya ha vuelto a su vida anterior y está en una fiesta. Él le exige que vuelva con él y, ante la negativa de Violetta, le tira a la cara un montón de dinero para pagar «los servicios» que le ha hecho durante el tiempo que han vivido juntos. Su padre, que le ha seguido, le recrimina diciéndole que «se colma de oprobio quien, aun furioso, ofende a una mujer». Violetta, destrozada por la pena, le dice que espera «que no tenga demasiados remordimientos el día que comprenda todo el amor de su corazón».
Acto III
Invierno en París. La tuberculosis ha vencido a Violetta, a la que encontramos en una habitación vacía (ha vendido todo lo que tenía para mantenerse). Ante su cercano final, solo dos personas han permanecido fielmente a su lado: su sirvienta Annina y el doctor Grenvil.
Violetta lee una carta de Giorgio que, lleno de remordimientos, le ha revelado la verdad a Alfredo y le anuncia la inminente visita de ambos para solicitar su perdón, pero Violetta teme que lleguen «demasiado tarde», pues es consciente de que está viviendo sus últimos días. Mientras Violetta se despide de la vida, en la calle se celebra el carnaval.
Finalmente llega Alfredo, lo cual llena a Violetta de una gran alegría. Hacen planes de futuro, aunque ambos son conscientes de que el final de ella es inminente. Mostrando una vez más su grandeza de alma, ella le entrega un medallón con un retrato suyo en el interior y le pide que, cuando encuentre a una mujer digna de él, se case y le muestre el retrato de quien «entre los ángeles, ruega por ti y por ella». En una última ilusión, Violetta parece revivir por unos momentos, antes de expirar en los brazos de Alfredo.
Qué nos enseñan los personajes
Quiero empezar por Annina, que representa la fidelidad. Es mucho más que la criada de Violetta; es su persona de confianza, la que guarda sus secretos, la que ejecuta sus instrucciones, la que se queda con ella hasta el final. Cuando todos la han abandonado, Annina permanece allí, al lado de Violetta, que se ha quedado sin bienes. No lo sabemos, pero es probable que no pueda siquiera pagarle su salario, pero Annina, en un acto de amor y libertad, se queda. Como dice la filósofa Delia Steinberg Guzmán, «solo aquel que es verdaderamente libre elige a qué o a quién dedica su lealtad, más allá de las contrariedades y dificultades».
Un caso similar sería el del doctor Grenvil. Probablemente hace tiempo que dejó de cobrar sus honorarios, pero ahí está, fiel a su compromiso como médico y como amigo.
Giorgio Germont, para mí, representa la redención. Al principio, ni siquiera se le ocurre pensar que Violetta es un ser humano al que hay que tratar dignamente, independientemente de que sea una prostituta. En cuanto se apercibe de ello, su actitud hacia ella empieza a cambiar, aunque no cede en su propósito de que Violetta se separe de Alfredo. Es un personaje que no cae simpático porque provoca la ruptura entre los amantes, pero en realidad, no es más que un padre de familia que vela por el bienestar de los suyos, como hace cualquier otro padre de familia. Cree sinceramente que Alfredo estará mejor sin Violetta, en su Provenza natal.
Muchos ven en Giorgio el reflejo de la hipocresía de la sociedad, que utiliza a las cortesanas, pero no las acepta en su seno. Es posible que así sea, pero, cuando se da cuenta de que Alfredo, lleno de ira, va en busca de Violetta, él va detrás para protegerles a ambos. De hecho, cuando Alfredo la insulta tirándole a la cara un montón de dinero para «pagar sus servicios», Giorgio le afea la conducta. Es al ver la fortaleza con la que Violetta acepta la humillación, y que, a pesar de todo, sigue firme manteniendo su palabra, cuando Giorgio se da cuenta de lo que ha hecho.
Y lo que ha hecho es condenar a Violetta a muerte. Su remordimiento es inmenso, y se redime revelando a Alfredo el enorme sacrificio que Violetta ha hecho por él y su familia, empujándole a que vaya a pedirle perdón y yendo él mismo a hacerlo también y a reconocer la grandeza y la generosidad de Violetta («Vengo a abrazarte como a mi hija, mujer generosa»). Y ocupa al lado de la moribunda el lugar del padre que ella no tiene. Esta es la última prueba que nos da Violetta de su grandeza de alma: Ella misma dice que «muero en los brazos de quienes en este mundo me quieren». El amor ha terminado por redimir a Giorgio.
Alfredo representa el «amor» egoísta, el amor de «te amo si me amas». Casi no puede creer que Violetta haya abandonado su vida para estar con él, pero así ha sido y eso le hace feliz. La cosa cambia cuando ella le abandona. Cierto que lo hace de manera súbita y sin dar explicaciones, con lo que Alfredo no entiende nada, pero su reacción es de posesión. «Ella tiene que estar conmigo». No es un amor generoso como el de ella, que busca la felicidad de él por encima de todo, incluso de su propia vida. No, él busca la felicidad de Violetta, quiere cuidarla, protegerla, siempre que esto pase por su propia felicidad. Cuando se siente traicionado, reacciona atacándola, insultándola, aunque en seguida se arrepiente de lo que ha hecho. Al final, aprende del amor de Violetta, que será el que le redima.
Finalmente, Violetta representa el amor incondicional. Al principio es reacia al cambio, a abandonar su vida aparentemente libre, pero en realidad, esclava de los placeres mundanos, que ella misma califica de «locuras» cuando se pone a reflexionar sobre ello. Nunca ha sido amada realmente. Es una cortesana de lujo, y los que la rodean lo hacen por el interés. No ha conocido otra cosa en su vida.
Pero cuando Alfredo le habla del tema y le declara su amor y su ansia por cuidar de ella y protegerla, algo resuena en el alma de Violetta. Aunque al principio se ríe de él, al final decide que vale la pena intentar una vida diferente, «ser amada, amando». Hace suya la frase de Hecatón, citada por Séneca: «Si quieres ser amado, ama»[6]. Cuando se decide, Violetta se entrega sin dudar y con todas las consecuencias. Ama intensamente a Alfredo y va vendiendo sus bienes para sostener su vida en común.
Al aparecer en escena el catalizador del drama, Giorgio, el padre de Alfredo, Violetta nos da muestras de una gran generosidad y de un gran valor. Aun a sabiendas de que, si vuelve a su vida anterior, se está condenando a muerte, y de que va a sufrir un dolor inmenso, decide abandonar a Alfredo. Precisamente porque le ama tanto, no quiere arruinarle la vida.
El valor es coraje, es decir, actuar con el corazón, pero con inteligencia. No debemos confundir el valor con la temeridad, que es instintiva, es dejarse llevar por la vanidad, creyéndonos capacitados para cosas para las que no lo estamos. El valor (o fortaleza) es fuerza interior para mantenerse firme en la adversidad; es el dominio de las emociones transmitiendo serenidad, aunque por dentro estemos muy mal; es mantener las convicciones en los momentos de duda. En resumen, el valor es mantenerse en el centro pase lo que pase.
Además, Violetta es fiel a su palabra (¡qué poca importancia se le da a la palabra en nuestro mundo!). Se ha comprometido con Giorgio a no revelar a Alfredo la causa de su abandono, y no lo hace ni siquiera cuando Alfredo la insulta públicamente. Como le ama y le conoce bien, es capaz de ver más allá de la ira de él. No ve a un Alfredo enfadado, sino a un Alfredo que sufre y manifiesta ese sufrimiento con la ira. Ella le perdona, le ratifica su amor («incluso después de muerta te seguiré amando») y ruega para que no tenga demasiados remordimientos cuando sepa la verdad.
Y, al final de su vida, abandonada por todos aquellos que la habían rodeado por interés y acompañada únicamente por su criada Annina y por el doctor Grenvil, ella se reconcilia con la idea de la muerte, aunque no se resigna a morir sin ver una última vez a Alfredo.
Y, cuando llegan Alfredo y Giorgio, ella, de todo corazón, les perdona a ambos por todo el dolor que le han causado. El último gesto que nos demuestra la grandeza de Violetta es la entrega del retrato a Alfredo, deseándole que encuentre a una mujer que le ame y a la que amar. Su amor no es posesivo, sino generoso, como corresponde al verdadero amor, y busca el bien del amado por encima de todo, incluso del bien propio.
Conclusiones
La Traviata es una obra literaria y musical de primerísimo orden. Solo con la música de Verdi podemos disfrutar de unas horas de solaz dejándonos simplemente llevar por las emociones que nos transmite. Pero es que, además, podemos aprender, crecer y evolucionar, igual que lo hacen los personajes. Verdi buscó adrede el realismo, personajes con los que los espectadores se sintieran identificados.
La identificación con los personajes no es la misma ahora que en los tiempos de Verdi. Entonces, los espectadores veían a los cantantes vestidos como ellos, con problemas similares a los suyos, con vidas basadas en una ética de su época (ética temporal). Ahora ya no nos identificamos con los vestidos de mitad del siglo XIX, nuestros problemas cotidianos son distintos, la tuberculosis ya no es (al menos en nuestro primer mundo) una enfermedad mortal, pero… sí que nos podemos identificar con los valores atemporales de los personajes. La generosidad, la gratitud, el valor, la fidelidad son virtudes hoy en día como lo eran hace ciento setenta años, y como lo seguirán siendo en el futuro. Son virtudes atemporales, que conforman nuestro ser interior, más allá del tiempo y del espacio en el que estemos viviendo.
Por ello, os invito a visitar La Traviata, a escucharla con atención y a reflexionar sobre los misterios que nos plantea, como el amor, la vida y la muerte, y sobre las virtudes como la generosidad, el valor y la fidelidad entre otros.
Si aprendemos y aplicamos en nuestras vidas este aprendizaje, creceremos como seres humanos, igual que el amor hace crecer a Violetta, a Alfredo y a Giorgio. Estamos en un mundo donde los seres humanos vivimos para trabajar y consumir, pero la vida solo para esto carece de sentido.
El sentido de la vida es evolucionar, buscar respuestas para comprender mejor esos misterios que la vida nos pone delante. También forma parte de la evolución la generosidad, el servicio, el ayudar a plasmar un mundo nuevo y mejor, donde haya más verdad, más bondad, más justicia y más belleza. Como hace Violetta, no hay mejor manera de vivir que siendo fiel a los ideales humanos más elevados.
Bibliografía
Gorgori, M., & Alier, R. (2002). Cinc cèntims d’òpera. Barcelona: Pòrtic.
Séneca, L. A. (2008). Epístolas morales a Lucilio (Vol. I). (I. Roca Meliá, Trad.) Madrid: Gredos.
Steinberg Guzmán, D. (julio de 2020). La fortaleza.
Steinberg Guzmán, D. (julio de 2022). La fidelid
[1] Grupo de humanistas, músicos, poetas e intelectuales de Florencia de finales del Renacimiento, unidos bajo el patrocinio del conde Giovanni de’ Bardi para discutir y guiar las tendencias en las artes, especialmente en la música y el drama.
[2] Hombres a los que se había castrado de niños y, en consecuencia, conservaban la voz blanca, pero con la capacidad pulmonar y la fuerza de un hombre adulto, lo que les permitía hacer grandes acrobacias con la voz.
[3] Incluso se han escrito óperas sobre el asunto, por ejemplo, Prima la música e poi le parole (1786), de Antonio Salieri, o Cappriccio (1942), de Richard Strauss.
[4] Gorgori, M., & Alier, R. (2002). Cinc cèntims d’òpera. Barcelona: Pòrtic. Pág. 338.
[5] Instrumento de tecla, en el cual las cuerdas se pulsan mediante plectros o puntas de pluma, las cuales pulsan las cuerdas al presionar las teclas con los dedos. A diferencia del piano, las teclas de las notas alteradas son blancas y las otras negras.
[6] Séneca, L. A. (2008). Epístolas morales a Lucilio (Vol. I). (I. Roca Meliá, Trad.) Madrid: Gredos.