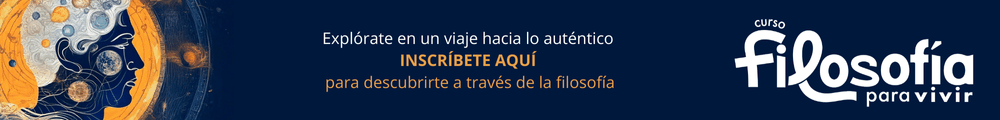Con este artículo queremos rendir un sencillo homenaje a la tierra canaria y, en particular, a aquellas mujeres que vivieron allí y que, al igual que nosotras, también quisieron crecer y mejorarse.
«Vosotros, los que tenéis valor, dejaos de femeniles lamentaciones y volad más allá de la costa etrusca. Nos aguarda el anchuroso océano; tratemos de alcanzar los campos, los felices campos, y las islas Afortunadas (…) Júpiter mantuvo aparte esas costas para las gentes piadosas cuando corrompió con el bronce la edad de oro; con el bronce, y después con el hierro, endureció los tiempos, de los que a los hombres piadosos se concede la feliz evasión de la que yo soy el oráculo» (Horacio, Epodos, XVI).
El archipiélago canario está en el océano Atlántico, en una latitud norte similar a la de Florida (28 grados), al noroeste de África y a muy corta distancia de la costa marroquí (cien kilómetros), formando, con los archipiélagos portugueses de Madeira, Azores y Cabo Verde, una zona biogeográfica de clima benigno y suelo volcánico, influenciado por los vientos alisios, que el insigne botánico inglés Philip Barker Webb denominó «Macaronesia» (del griego makaro: feliz y nesos: islas).
Dicho archipiélago está integrado por siete islas mayores —habitadas en la Antigüedad por africanos de raza blanca (bereber)— y varios islotes desiertos, como La Graciosa, que hoy cuenta con una población permanente de pescadores.
Fueron conocidas de los navegantes fenicios y romanos –se han encontrado ánforas de este origen en sus fondos marinos y, posteriormente, en algunas excavaciones—, pero dada su lejanía del Mediterráneo, estuvieron envueltas en el misterio de las leyendas clásicas. En ellas se situaron los restos de la Atlántida, los Campos Elíseos, el Jardín de las Hespérides, etc. Prueba de ello son algunos de los siguientes textos, extraídos todos ellos de obras clásicas.
Píndaro habló de las islas en sus Olímpicas: «…allí de los Bienaventurados a la isla, oceánicas brisas envuelven. La flor de oro flamea: unas nacen en tierra firme de espléndidos árboles y el agua nutre a otras, con cuyos brazaletes se adornan y trenzan coronas con ellas, siguiendo las rectas decisiones de Radamantis».
Hesíodo en Trabajos y días alude también a las islas: «Estos viven con un corazón exento de dolores en las islas de los Afortunados, junto al océano de profundas corrientes, héroes felices a los que el campo fértil les produce frutos que germinan tres veces al año, dulces como la miel; (… lejos de los Inmortales, entre ellos reina Cronos)».
Las mismas islas Hespérides son mencionadas por el historiador romano Estrabón: «Otros poetas han imaginado la expedición de Hércules para robar los bueyes de Gerión y las manzanas de oro de las Hespérides; y hablan de las islas de los Bienaventurados, que hoy conocemos en algunas islas no muy lejanas de la Mauritania, que está frente a las costas de Cádiz. Los fenicios fueron los que dieron las primeras noticias de ellas, pues, desde antes de Homero, ya eran dueños de la mayor parte de África y de España y se adueñaron de estos lugares hasta que Roma destruyó su imperio».
La mujer en la sociedad indígena canaria
Existen testimonios que acreditan el influjo y el prestigio de la mujer en la sociedad indígena; hablan los cronistas de la galantería y el espíritu caballeresco del pueblo guanche de Tenerife, porque ningún hombre podía acercarse a una mujer y hablarle en un lugar solitario, bajo pena de muerte. La poliandria y la servidumbre del varón en Lanzarote; el prestigio y la influencia político-religiosa de las dos agoreras de Fuerteventura; las harimaguadas o sacerdotisas de Gran Canaria; la belicosidad de las mujeres de La Palma; la hospitalidad de lecho y la organización dualista matriarcal de los clanes de La Gomera; el culto a un árbol —el garoé— y las dos divinidades, una masculina para los hombres y otra femenina para las mujeres, en la isla de El Hierro, son otros tantos ejemplos de instituciones y creencias relacionadas con la mujer y presentes en las sociedades consideradas «matriarcales».

Esta influencia de la mujer en la sociedad indígena de Canarias no pasó desapercibida para alguno de los cronistas ya en el siglo XVI, y tratando de encontrarle una explicación astrológica, escribía uno de ellos: «Ellas tienen tanto imperio sobre los hombres que bien se puede creer que no pasa en vano sobre este cénit una estrella de la cabeza de Andrómeda».
Pero más allá de interpretaciones astrológicas, vamos a ver cómo los diferentes relatos y costumbres que recogemos a continuación reflejan los aspectos de amor-sabiduría, energía-vida, de la mujer, que se traducen en una identidad múltiple de la misma; en este caso de la mujer indígena canaria, como madre, guerrera, sacerdotisa, heroína, artista…
En relación con este aspecto, encontramos, por un lado, el culto a la diosa madre de la fecundidad y de la tierra (ejemplos arqueológicos como el ídolo de Tara así parecen confirmarlo).
También hallamos un profundo respeto a la mujer por su relación con las fuentes de la vida, de forma que ciertas actividades agrícolas relacionadas con la germinación las realizaban únicamente las mujeres.
Por otro lado, el elemento agua, en relación directa con este aspecto, estará presente en numerosas ceremonias y plegarias.
Se han encontrado yacimientos prehispánicos con antiguas viviendas, casas hondas, murallas ciclópeas, restos de cocinas, aras de altar, betilos y piedras grabadas. Hay escasos ídolos y una bella figura femenina sedente o en cuclillas sobre los talones, tallada en piedra arenisca, encontrada en Zonzamas (Lanzarote), en la que la influencia púnica parece evidente, lo mismo que en el signo de la diosa Tanit, la Artemisa fenicia asociada al agua y a la palmera, grabado también en una piedra. Se cree que esta bella figura encontrada es una escultura de la diosa egipcia Tueris, adorada por las mujeres cartaginesas como talismán de las parturientas.
Asimismo, se han encontrado en diversos lugares de las islas bellas esculturillas femeninas de barro cocido o terracota semejantes a las Venus prehistóricas europeas o a las diosas madre del Egeo y del Asia Anterior. Entre ellas destaca una figura sedente, con las piernas cruzadas y los brazos curvos, cuello largo y cabeza pequeña e incompleta, las facciones apenas esbozadas con aire hierático, de un claro simbolismo religioso matriarcal. Se le conoce como ídolo de Tara, uno de los poblados indígenas de Gran Canaria.
Otro ejemplar notable coincide con el anterior en tener la cabeza pequeña y el cuello largo: le cae por detrás un velo o cabello, y los pechos le penden del plano horizontal de los hombros. Bien diseñadas la cintura y las caderas, termina en una base ancha, acampanada, que le facilita la estabilidad erecta (quizás en relación con la incubación).
Actividades cotidianas de la mujer indígena
La mujer, además de realizar las tareas domésticas y criar a sus hijos, participaba también en la agricultura, el pastoreo de ganado, la recolección de plantas, la pesca y el marisqueo.
Las tierras eran comunales en Gran Canaria o pertenecían a la señora de la tierra (la Guayarmina) y se distribuían anualmente. A los varones les estaban prohibidos determinados trabajos, considerados como viles. Salvo las labores más pesadas de roturar y arar la tierra, las mujeres realizaban colectivamente, acompañadas de cantos, la siembra, la recolección, la trilla y el almacenamiento de los granos y frutos, cuya fecundidad propiciaba el sexo.
Los varones cuidaban el ganado trashumante, mientras las hembras atendían a los animales domésticos próximos al hogar. El ganado tenía cierto carácter sagrado en el culto a la fecundidad. Sus pieles las curtían y cosían también las mujeres.
Por otro lado, la cerámica, los tejidos y la pintura eran labores preferentemente femeninas, lo mismo que las tareas domésticas, como la molturación del cereal, en molinos de mano o en morteros de piedra.
La pintura estaba íntimamente relacionada con la cerámica a mano, con las pintaderas, el tejido y los adornos, actividades eminentemente femeninas y con las que se plasmaban muchos simbolismos de la magia y de la religión. Un cronista escribe en una de sus obras:
«La tela tejida con hojas de palmera fue tan admirada por aquellos que la vieron que su inventora —que según dicen ellos, fue una mujer— merecía ser celebrada (…) como otra Aracné, famosa entre los poetas».
También las mujeres indígenas se adornaban. Sus gustos estéticos parecen próximos a los del pueblo bereber. Los restos arqueológicos de las diferentes islas nos han proporcionado abundantes cuentas de barro, conchas de marisco, objetos de hueso, tejidos de juncos y de palmas y pintaderas de arcilla.
Las cuentas de barro halladas en varias necrópolis parecen estar emparentadas con las del Egipto predinástico y con las encontradas en otros lugares del Mediterráneo.
Hay ritos aborígenes relacionados con el agua. El agua es el desinfectante de las impurezas que más pronto usó la humanidad. Pero también el agua es portadora y receptáculo de gérmenes y matriz de vida, como nos dice Mircea Eliade. De ahí que se le atribuya poder fertilizante.
La consideración del agua como receptáculo y matriz de vida se remonta a la Antigüedad clásica. En Egipto, Nilo significaba ‘fecundidad’. Las mujeres de Troya iban a bañarse en las cristalinas aguas del Skamadre la víspera de su boda. En Atenas, el lutróforo y en Roma Camilus, formando parte de los cortejos nupciales, portaban las aguas lustrales y fecundantes en que debían bañarse los novios. El culto a las ninfas también tiene un sentido fecundador. Y los baños de las jóvenes en el día de San Juan, solsticio de verano, se han conservado hasta nuestra época.
Los baños prenupciales de las jóvenes canarias eran baños fertilizantes, además de lustrales o purificadores. Pero también las mujeres casadas se bañaban en el mar: «Sin licencia del marido podían ir al baño de la mar, que lo habían diputado aparte para mujeres, donde no podían ir hombres, pena de vida». Se trata, por tanto, de baños privativos de las mujeres, pero extensivo a las casadas, en que los hombres no pueden participar, ni presenciar siquiera. Y la infracción resulta sacrílega a juzgar por la sanción: pena de vida.
Existía otro rito de purificación realizado también por mujeres, que era el supuesto «bautismo» o ablución de los recién nacidos: «Acostumbraban (…) cuando alguna criatura nacía, a llamar a una mujer que los tenía por oficio, y esta echaba agua en la cabeza de la criatura; y tal mujer contraía parentesco con los padres de la criatura, de suerte que no era lícito casarse con ella, ni tratar deshonestamente».
Por eso, a estas mujeres se les llama coloquialmente «las bautizadoras», por el afán de los religiosos, que tan presentes han estado en estas islas, de relacionar cualquier clase de rito con creencias y prácticas cristianas.
Hay fiestas relacionadas con el agua que perviven en la actualidad.
En la fiesta del charco, en el pueblo llamado San Nicolás de Tolentino, se conserva la ancestral costumbre de bañarse y pescar semidesnudos, hombres y mujeres. Esto hace recordar el rito de «l´Aoussou» entre los bereberes, durante el solsticio del verano, propiciatorio de la fecundidad. La desnudez de los bañistas era una invitación a la fecundación de la tierra seca.
La fiesta de la rama se asocia con ritos aborígenes. En ella, hombres y mujeres, portando ramas de pino, bajan en romería bailando y cantando, y ello nos hace recordar las procesiones y rogativas aborígenes para implorar la lluvia, las cuales terminaban en la orilla del mar, donde las harimaguadas (de las que más adelante hablaremos), junto con el resto de la concurrencia, agitaban las azules aguas del océano con sus ramas rituales.
En su faceta de sacerdotisa, la presencia de la mujer indígena canaria en los ritos mágico-religiosos también es destacable, además de su participación en las actividades cotidianas. Así, nos encontramos, por ejemplo, en Gran Canaria que, junto a la figura del faicán (sumo sacerdote de cada demarcación territorial) aparecen otros personajes relacionados con el culto. Son numerosas las noticias sobre la existencia de sacerdotisas: harimaguadas, magadas, maguas o maguadas.
«Entre las mujeres canarias había muchas como religiosas, que vivían con recogimiento» (Abreu Galindo, 1977).
Íntimamente relacionadas con el ceremonial, participaban en él derramando leche y ofreciendo sacrificios, para lo que habían de someterse a unas enseñanzas y conservar su virginidad: «…i las maguas o vírgenes con vasos de leche para regar…».
Pertenecían a la nobleza y, desde su infancia, eran entregadas a un personaje, que bien pudiera ser una especie de suma sacerdotisa, para su adoctrinamiento. Antes de entrar en el estado de harimaguadas o sacerdotisas, habían de recibir una serie de enseñanzas muy estrictas en su ejecución hasta llegar a la ceremonia de iniciación. Las enseñanzas parecen cubrir no solo todo lo relativo a la vida religiosa, sino que se extendían a las actividades de la vida pagana y cotidiana.
Su situación dentro de la sociedad era de entera preeminencia y estaban rodeadas de símbolos para destacar este carácter. De todos ellos, lo único que nos ha llegado hasta nuestros días está relacionado con la indumentaria; «…y diferenciábase de las demás mujeres en que traían las pieles largas que le arrastraban» (Abreu Galindo).
Parece haber dos tipos de ceremonias: las que se efectuaban casi de forma permanente con una participación minoritaria, y otras de carácter general que se celebraban cuando tenían lugar circunstancias especiales que implicaban la supervivencia de la comunidad, a las que asistiría el guanarteme (jefe político) con toda la población del guanartemato.
En este segundo caso, el culto cumpliría además la función de reunir los sentimientos diseminados de la población, transformándolos en una conciencia religiosa colectiva que, como resultado más inmediato, les proporcionaba un sentimiento de colectividad, cohesionándolos y agudizando su sentido de unidad.
Muy posiblemente, el sacrificio, como en otras culturas, tiene también aquí el poder de establecer un pacto entre los hombres y el poder divino para que reine la paz entre ellos. Esta paz es una especie de equilibrio que ha de ser conservado por las dos partes, ya que la abundancia está en función de que este no se rompa. Las tragedias son señales inequívocas de que este equilibrio se ha roto y que hay que restablecerlo mediante sacrificios y otras manifestaciones religiosas para que la «paz» vuelva a reinar y cesen los «castigos».
El ceremonial más frecuente consistía en derramar manteca y leche sobre la tierra, al pie de enormes riscos: «…iban a las montañas y allí derramaban la manteca y la leche y hacían danzas y bailes y cantaban endechas en torno a un peñasco; y de allí iban a la mar y daban con varas en el mar, en el agua, dando juntos una gran grita».
La procesión tenía que partir del santuario, ya que, como lugar sagrado, lo que sucedió una vez debía repetirse indefectiblemente como producto de las acciones propiciatorias de los hombres. Anteriormente se había preparado colectivamente a la población para establecer la relación con Dios al «ascender» por las laderas de la montaña para llegar al santuario, ya que toda ascensión viene a significar una ruptura de nivel, un paso al más allá y un rebasamiento del espacio profano y de la condición humana, según señala Mircea Eliade.
En la ceremonia, además de las harimaguadas, intervenía la población. Esta, después de haber efectuado los sacrificios, se trasladaba desde el santuario al mar, portando ramas que después iban a golpear sobre el agua para llamar la atención del dios. Las ramas verdes, de esta manera, adquieren un carácter sagrado y simbolizan la regeneración constante, la vida inagotable que se manifiesta en su reproducción periódica. «Los lazos que unen los dos símbolos —el agua y las plantas— son fáciles de comprender. Las aguas son portadoras de todos los gérmenes. Las plantas expresan la manifestación del cosmos, la aparición de las formas» (Mircea Eliade).
En este papel de la mujer como mediadora, son numerosas también las crónicas en las que aparecen en funciones de consejeras, agoreras y adivinas. En las islas orientales, las profecías las formulaban las mujeres.
Tenemos, por ejemplo, el caso de una mujer canaria que se apareció al conquistador Juan Rejón y le aconsejó que estableciera su campamento en la desembocadura del Guiniguada, origen y núcleo de la hoy ciudad de Las Palmas. O el caso de Andamana, la pitonisa máxima, fundadora de la dinastía guanartémica. O el de Aremoga, que significa ‘mujer sabia’, la cual aconsejó a su padre, rey de uno de los valles insulares, cuando supo de la llegada de gente extraña a la isla, que fuera a verles y les prestara acatamiento, porque eran enviados del cielo.
Algunas de las agoreras de las islas orientales canarias pertenecen al tipo mixto de profetisas-caudillo, teniendo un papel tan sobresaliente en su momento como el que tuvieron, por ejemplo, entre los celtas y germanos las walas o profetisas militares, que, según cuenta Estrabón, acompañaban a sus ejércitos y sacrificaban sin piedad a los prisioneros, formulando sus vaticinios después de beber la sangre de los sacrificados. Lo cual nos muestra que este prestigio social y religioso del que gozó la mujer canaria iba unido a su vez a cualidades físicas y temperamentales, como veremos a continuación.
En su faceta de guerrera, las crónicas nos hablan del ánimo esforzado de las mujeres canarias, sobre todo en la isla de La Palma, «porque hacían a ellas cabeza de gobierno de la guerra».
Así encontramos que, en Tenerife y Gran Canaria, las mujeres acompañaban a los guerreros en sus batallas, aunque desempeñando funciones auxiliares: proveerles de alimentos y retirar los cadáveres para enterrarlos. Pero en la isla de La Palma las mujeres combaten, luchan y se defienden personal y bravamente hasta perder la vida frente a los depredadores extranjeros, que tratan de capturarlas vivas. Y en sus luchas, como recogen las crónicas, «iban ellas en adelante y peleaban virilmente, con piedras y con varas largas».
Por último, queremos acabar destacando una realidad que nos parece digna de mencionar dentro de esta sociedad matriarcal y que contrasta con el espíritu competitivo de la sociedad actual, y es el hecho de que, aunque en algunas islas las mujeres superan en agresividad, valor y bravura a sus compañeros del sexo opuesto en las luchas y enfrentamientos armados que registran las crónicas, sin embargo, no manifestaban ninguna actitud de hostilidad, antagonismo, rivalidad o superioridad hacia sus propios hombres. Por el contrario, parecía existir un sentimiento de solidaridad, comprensión y ayuda mutua.
Y esto es algo que parece faltar en la actualidad. Por eso urge, como alguien ha señalado, encontrar valores dignos y poder situarse de una manera justa dentro de la sociedad, de forma que no se pierda lo más válido de la identidad masculina, ni lo más válido de la identidad femenina.
Hoy, cuando el alma de la mujer es violentada de mil maneras y no parece hallar un cauce de expresión, necesitamos encontrar nuestra particular forma de expresión de la vida-una. Por eso, cuando buceamos en nuestras raíces, lo que buscamos no son relatos o leyendas más o menos interesantes; buscamos reconocernos y reencontrar aquellas cosas que tal vez perdimos, pero que nos pertenecieron siempre. Necesitamos sentir la vida manando de nosotras, como cuentan las crónicas que manaba el agua de las hojas del mítico árbol canario, el garoé. Porque en aquellas civilizaciones y culturas en que la mujer se proyectaba en el mundo desde su centro, dejó siempre una impronta de unión, de actos heroicos, de germinación de valores.
En el fondo de estas islas golpeadas por el mar duermen las harimaguadas y reposan sus heroicas mujeres… Cada golpe de las olas sobre esta tierra es como la mano de la Gran Madre intentando despertar algo, intentando abrirse paso hasta el corazón de sus hijas, susurrando la vieja canción de amor y guerra.
AZNAR VALLEJO, Eduardo (coor.). Historia de Canarias. Volumen I: Prehistoria, siglo XV. Valencia: Prensa.
GONZÁLEZ ANTÓN, R. Y TEJERA GASPAR, A. Los aborígenes canarios. Oviedo: Istmo, 1990.
MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, Marcos. Canarias en la mitología. Tenerife: Cabildo Insular, D.L. 1992.
PÉREZ SAAVEDRA, Francisco. La mujer en la sociedad indígena de Canarias. Lanzarote: Cabildo Insular, 1996.
STEINBERG GUZMÁN, Delia. El alma de la mujer. Madrid: NA, 2002.