
Desde el pasado agosto de 2023, la profesora Delia Steinberg Guzmán, presidenta de honor de la Escuela de Filosofía NA ya no está más con nosotros. Fue directora internacional por casi cincuenta años y, aunque es posible que ahora mismo tenga un momento de merecido descanso, seguro que le gustaría saber que sus enseñanzas siguen moviéndonos en este lado de la vida. Este trabajo está basado en los escritos que la profesora Delia Steinberg Guzmán desarrolló durante ese año. Para mí ha sido una manera de recordarla y de acercarla a todos ustedes.
Este trabajo está enfocado desde el punto de vista de la filosofía y de la biología… que tampoco están tan separadas. Aristóteles nos enseñó que las ciencias de la filosofía son todas las ciencias.
Está dividido en tres partes: la introducción, donde entendemos la fuerza que tiene la moral como solución a los problemas de hoy día. Desde el trabajo de una escuela de filosofía práctica, si el conocimiento no nos sirve para resolver los problemas y mejorar las cosas, no es útil en realidad. En la segunda parte revisaremos los equivalentes biológicos a la inteligencia; no solo vamos a hablar de neuronas aunque es el tema principal, también es inteligencia el discernimiento, pedir consejo a los sabios y tomar en cuenta todos los elementos antes de sacar una conclusión. Esto es lo que tienen el cerebro, el intestino y el corazón, que nos acercan al misterio y las leyes de la naturaleza, y que conectan la coherencia de pensar, sentir y actuar en una sola vía, es decir: moral. En la última parte, ampliaremos el concepto de cordura.
La virtud como fórmula y el sentido de la vida
Nuestro mundo actual, ¿qué necesita?… Cuenta con una ciencia de última generación, teorías de vanguardia, los últimos avances en medicina, materiales —e incluso ingredientes en nuestra comida— nunca antes vistos… ¿Qué le hace falta a nuestro mundo, el más moderno que ha existido, el que parece tenerlo todo? ¿Acaso se nos ha quedado algo en el camino? ¿Habremos perdido algo?
Si reflexionamos en cómo eran los seres humanos del pasado, entenderemos que hace dos mil años o más, un ser humano sentía tristeza si se quedaba solo, valoraba el amor y la amistad, tenía problemas con su familia, se ponía contento si todo le salía bien, disfrutaba del contacto con la naturaleza, tenía miedo a la enfermedad y al dolor… ¿Hemos cambiado tanto? Porque si la diferencia son los materiales o las tecnologías que nos rodean, estos elementos son externos a nosotros. ChatGPT no hace que tengamos menos miedo a la muerte ni que sepamos qué es el amor o si existe el alma.
Hoy tenemos nanomateriales, física cuántica e inteligencia artificial, pero en verdad seguimos ignorando quiénes somos como seres humanos, no sabemos para qué hemos nacido. Lo que tenemos no nos hace más grandes ni más sabios. Lo que tenemos no es lo que somos.
Las civilizaciones antiguas nos han dicho que los valores verdaderamente humanos, lo que nos hace ser lo que somos son todas posesiones intangibles: la imaginación, el valor, la dignidad, la felicidad, la serenidad. Lo que nos hace completos es la virtud. Las definiciones griegas (areté), romanas (pyromis) y chinas (德 dé) de completura o excelencia las traducimos en Occidente como virtud… Pero en su lengua original hacen referencia a todas las virtudes. Un mundo como este que parece tenerlo todo en materiales, efectivamente es material y se resquebraja. El problema es que también se diluyen los valores humanos, también se disuelven esas posesiones metafísicas. La falta de moral es un ejemplo de esa disolución y de pérdida de valores. Las tradiciones clásicas hablan de que el destino del ser humano es llegar a ser completo y desarrollar todas las virtudes. Es su forma de expresar qué es para ellos la evolución. La virtud sería la disposición para llegar a ser aquello para lo que se ha nacido, para SER. La esencia o potencia expresándose en acto.
La virtud fue descrita también como la fuerza para encontrar el centro —interior— y caminar a través de él, la capacidad para reconocer las leyes de la naturaleza y vivir dentro de ese orden natural.
Las leyes están ahí para ubicarnos, para fortalecernos, para perfeccionarnos. Caminar por el centro implica menos dolor, menos obstáculos, menos dependencias. Cada uno puede elegir estar en ese centro o no, cumplir la ley o no, porque la moral depende de cada uno y no del momento histórico.
¿Dónde está ese manual? ¿Dónde están escritas esas leyes? ¿Quién las inventó? Los antiguos coinciden en que debieran sernos evidentes. Confucio —hace 2500 años— dice literalmente que «están impresas en el corazón de cada ser para que se pueda dirigir a su propia perfección». Están grabadas en la naturaleza; entonces, el cuerpo no puede ser la excepción.
La sabiduría y la inteligencia grabadas en el cuerpo
CEREBRO
En el cerebro encontramos principalmente dos tipos de células: la neurona (de neuron, ‘fibra’) y las células de glía. Tanta importancia se les dio a las neuronas que justamente el nombre de glía significa ‘pegamento’. Tradicionalmente se las consideró un material de relleno. Hoy es un campo de estudio de vanguardia y se habla de comunicación entre neuronas y glía, concepto prácticamente herético para la medicina clásica, que interpreta la comunicación como las sinapsis entre neurona y neurona. Ahora mismo se sabe de su importancia vital en el aspecto inmune del cerebro, la cantidad y calidad de las sinapsis, la neurogénesis, y también se le atribuye un papel importante en la cualidad de neuroplasticidad.
El concepto de neuroplasticidad nos dice que el cerebro tiene efectivamente zonas especializadas, pero que no son fijas. Si alguna se daña, existe la posibilidad de que otras se ocupen de esa función. El perro viejo sí aprende trucos nuevos.
También llevamos años escuchando que nacemos con un número determinado de neuronas y ya está. Experiencias interesantes realizadas con carbono-14 han permitido marcar las neuronas y reconocer las distintas edades en que estas se crearon. Estos experimentos han llevado a la ciencia a hablarnos hoy de neurogénesis. Y aunque es verdad que no a todas las edades ocurre a la misma velocidad o que, ciertamente, es posible que no ocurra en todas las personas, lo que queda ahora por determinar es por qué y cuáles son las razones. Cuando algo es posible, dejamos de llamarlo excepción o de llamarlo milagro. La filosofía coincide con la ciencia en el entusiasmo por buscar las respuestas.
INTESTINO
Aunque hay neuronas presentes en todo el aparato digestivo, el intestino tiene una cantidad similar a la de la médula espinal. Es por esa cantidad de neuronas y también de microbiota presente en el intestino por lo que se le denomina el segundo cerebro.
Con respecto a la microbiota también tenemos microorganismos que conviven, participan y forman parte de nosotros sobre la piel, colonizando todas las mucosas: ojos, oídos, aparato respiratorio, reproductor, urinario y, por supuesto, digestivo, pero la cantidad que hay en el intestino hace que sean más que las propias células; se estima dos kilogramos en total como promedio.
Lo que en su momento se llamó eje intestino-cerebro, ahora está siendo considerado como eje microbiota-intestino-cerebro, dado que las tres partes parecen ser inseparables.
Es un sistema de alta complejidad porque incluye millones de microorganismos diferentes e independientes, inteligentes por su capacidad de aprender, resolver problemas, recordar y transmitir a otros su experiencia.
Esto nos convierte en un superorganismo, un universo en pequeño. Y cada uno de nosotros, además, un universo único, porque, como las huellas digitales, la microbiota de cada persona es única.
Cuando decimos microbiota y pensamos en bacterias, es importante señalar que no se trata para nada de organismos iguales. Estamos hablando de, por lo menos, tres reinos biológicos diferentes. Las características que los separan son como las que habría entre un elefante, un insecto y una planta. Hay organismos superprimitivos y sin núcleo, no es posible encontrarlos fuera del cuerpo humano; hay otros sencillos con núcleos pequeños, que hacen su propio alimento y energía: como la fotosíntesis pero sin sol; hay hongos que no pueden fabricar su comida pero sí antibióticos y enzimas; hay seres tan microscópicos que son los virus de las bacterias… El hecho de que se trate de un ecosistema cerrado (sostenible), totalmente autosuficiente, capaz de gestionar los residuos que se generan y aprovecharlos en un ciclo de reciclaje impecable, de comunicarse entre ellos siendo que pertenecen a reinos distintos y que se ayuden intercambiando aprendizajes y genes (no solo a sus hijos, puesto que existe un intercambio genético horizontal) no es lo más asombroso. Lo más mágico es que se comunican también con el hospedero, con nosotros.
De los cientos de funciones que realiza la microbiota, vamos a mencionar tres que son ya de por sí increíbles:
- a) anabolismo (fabricar)
- b) catabolismo (destruir)
- c) modulación del sistema inmune
- a) La microbiota nos suministra nutrientes, incluso algunos esenciales como vitaminas, aminoácidos e incluso calorías. También fabrica neurotransmisores, lo que quiere decir que, sin tener ellos un sistema nervioso, han desarrollado una manera de comunicarse con el nuestro, de tener a su «casero» lo más sano posible. En un intestino sano se produce hasta el 80 % de serotonina (reguladora del estado de ánimo) y el 50 % de dopamina (hormona del placer). También se suplen otras sustancias que por genética o enfermedad no pueden producirse en el cuerpo, como enzimas. Y además, desinfectantes y nutrientes (ácidos grasos de cadena corta y agua oxigenada, entre otros). No parece casual que vivan justo dentro del órgano encargado de la absorción.
- b) A nivel de catabolismo (degradar), además de la digestión normal, participan en la degradación de compuestos que sería imposible digerir para nosotros, como la famosa fibra (actualmente se habla incluso de microplásticos, porque los hongos pueden degradarlos). También se continúan aprovechando los materiales, y por ello se favorece la recuperación de iones y minerales.
- c) La modulación del sistema inmune es literalmente una escuela para nuestro cuerpo. En la naturaleza, lo que no se usa se pierde y todo lo que se fortalece lo hace a base de entrenamiento. Las bacterias y los hongos educan a las células inmunes para reconocer patógenos y para no exagerar sus respuestas inflamatorias o reacciones alérgicas; tal parece que a veces podemos pecar de exagerados también por dentro. El hecho de que los aprendizajes que ellos adquieren los compartan con las células humanas es un mecanismo epigenético total. Su genoma y lo que su organismo sabe o aprende enriquece al nuestro.
La información que suministra este sistema determina algunas reacciones instintivas, como antojos, e incide sobre los sentimientos y el estado de ánimo. Existen cuadros depresivos que en realidad son desequilibrios a este nivel (se habla ya de microbiota neuroactiva y se sabe qué organismos producen benzodiacepinas tranquilizantes para su hospedero), influyen en la capacidad de concentrarnos, sentir miedo, la necesidad de estar con personas y ser sociables o la memoria. Y aunque todo esto nos puede sonar muy moderno, debemos recordar que, desde el comienzo del siglo XX, el Dr. Edward Bach desarrolló los nosodes o vacunas de microbiota para tratar estados de ánimo.
CORAZÓN
El músculo cardíaco es un tejido único. Se parece al músculo estriado en su capacidad de fuerza y movimientos y la exigencia de oxígeno y nutrientes que no tienen los músculos de otros órganos. Sin embargo, su movimiento es involuntario como el del estómago.
Aunque todos los órganos tienen la capacidad de generar electricidad o electromagnetismo (es una característica de la materia, que está hecha de átomos que tienen cargas o la capacidad de tenerlas), la del corazón es evidente: el corazón genera descargas eléctricas a base de células contráctiles que funcionan igual que un marcapasos. En realidad, es al revés: los marcapasos funcionan inspirados en el funcionamiento de las células del corazón.
Además de bombear, el corazón también es un potente procesador de información. Desde los años 90 se sabe que el corazón tiene neuronas (sesenta mil por lo menos). Esto lo convierte en un sistema nervioso independiente, igual que el intestino. El corazón es casi otro cerebro, que tiene la capacidad de sentir y pensar de manera independiente. Procesa información, muestra un tipo especial de aprendizaje, tiene memoria y toma decisiones. La memoria del corazón se ha estudiado en personas que sufrieron infartos o incluso traumas emocionales y tienen afectada su memoria de corto plazo y también sus recuerdos.
El famoso libro de Claire Sylvia, la bailarina de cuarenta y siete años que en 1988 recibió en un trasplante múltiple el corazón y los pulmones de un joven de dieciocho años y desarrolló gustos diferentes no deja de ser polémico hoy día, pero son muchas las personas que han compartido experiencias semejantes, incluso a partir de simples transfusiones de sangre.
El corazón envía datos al cerebro a través de diferentes conexiones:
- Biofísica, a través de las ondas de presión sanguínea. La forma en que el cerebro recibe información de los órganos y del cuerpo se estudia ahora con la neurociencia, y por eso se recomienda bailar, sonreír, revisar la postura… La forma en que elegimos estar en el mundo condiciona cómo lo vemos, y según lo vemos elegiremos una forma de estar. Que este círculo se pueda cortar de forma gratuita respirando, andando en bicicleta o riéndose nos devuelve un gran poder sobre nosotros mismos y sobre cómo construimos el mundo.
- Neurológica; toda la información que el corazón obtiene la pasa al cerebro y determina cómo percibimos «la realidad». En el caso de la conexión neurológica, se sabe que el corazón envía más datos al cerebro de los que recibe, igual que pasa con el intestino.
- Bioquímica; se sabe ahora que el corazón puede inducir la producción de hormonas. En algunos artículos se puede encontrar como responsable de liberar oxitocina o, por lo menos, de un péptido atrial que reduce el cortisol. Que el propio corazón genere oxitocina parece lógico, ahora que se sabe que esta hormona ayuda a reparar las células cardíacas dañadas después de un infarto. Tal vez haya pocas ganas de reírse o de tener una sesión de caricias después de una operación, pero parece ser una medicina universal y de fácil acceso.
- Eléctrica y electromagnética; todos los órganos generan un potencial eléctrico y, como consecuencia, uno magnético. Lo llamativo del corazón es que su campo es el mayor del cuerpo humano, cien veces más poderoso eléctricamente y cinco mil veces magnéticamente que el cerebro. Esta campo se extiende hacia fuera de nosotros mismos (la literatura reporta desde 1 m a 10 m). Esto ha dejado de ser un mito para ser estudiado seriamente como la capacidad de afectar la realidad a través de la intención.
Este campo —como todos los campos magnéticos— no es afectado por la materia, atraviesa los cuerpos, y por eso llega del corazón de una persona a otra. Esto se conoce como la coherencia fisiológica entre órganos de diferentes personas, por ejemplo en un coro o una orquesta. Quien lo ha experimentado lo sabe, pues participar de algo más grande nos hace efectivamente más grandes. Hay gente que corre maratones o que por esa misma razón va al estadio de fútbol… Sería muy interesante saber por qué hacemos lo que hacemos en compañía. Y también, si esto es así, vigilar qué tipo de personas decido frecuentar o de qué conversaciones quiero participar. Nuestro cuerpo trata de ponerse en sintonía con un interlocutor para comprenderlo. No solo es el principio de la empatía, sino de la capacidad humana de comprender a otro aunque no compartamos sus razones.
La forma de aprendizaje sin recurrir a la memoria cerebral es una propiedad única, se relaciona con el sentido de la percepción.
Del latín perceptio: per (indoeuropeo) ‘por completo’/ como en perfecto: hecho completo, perdonar: dar por completo y perseguir: seguir hasta el final; capere (indoeuropeo), que habla del poder o capacidad de captar o capturar.

Cuando el cerebro y el corazón se sincronizan, se «acompasan», podemos escuchar al corazón, y saber, antes de reaccionar, si esta palabra o acción es realmente la adecuada o actúo por miedo, por venganza o por automatismo. Ese micromomento se describe como partes de segundo, pero tiene la capacidad de hacer la diferencia. Tendríamos el poder de abortar una situación horrible antes de que se desencadene, porque el corazón advierte antes de un peligro.
La coherencia cardíaca es esa energía tranquila que emana del corazón sereno, a diferencia de la gráfica del estrés, con la que ningún cerebro puede sincronizarse. El sistema nervioso sincronizado atiende, recuerda, tiene mayor capacidad de aprender. Estamos hablando de las máximas facultades de la mente y las relacionamos directamente con respirar profundo, reflexionar, sonreír y perdonar… Y aquí es donde entran en nuestra ayuda los antiguos revelándonos que tal vez lo que hoy no tenemos lo sabían ellos. La etimología de cordura implica al corazón, y curiosamente también recordar o concordar. ¿Por qué? La filosofía natural investiga las causas y los orígenes, va a lo profundo… Podemos averiguarlo juntos:
Cordura, la inteligencia que necesitamos
De acuerdo con sus raíces, cordis (latín), cardia (griega), kerd (indoeuropeo), los antiguos relacionaban indiscutiblemente con el corazón esta capacidad inteligente del corazón y sus neuronas (fibras, cuerdas). En español «estar cuerdo» se dice igual que «cuerda».
La profesora Steinberg planteó un esquema:
| cerebro | Solo pensar nos ha vuelto racionalistas |
| intestino | Solo actuar nos vuelve ambiciosos |
Pero es escuchar al corazón (relacionado a la cualidad de sentir) lo que nos conecta con todo, nos devuelve la capacidad de percibir, de captar lo suave, pero también la grandeza, lo sublime, lo invisible.
La locura que predomina en este momento no es una enfermedad propiamente, aunque lo parece; es, realmente, falta de sentido común, de empatía, carencia de buen criterio, de sensibilidad, de estética, de sentido de convivencia, de humanidad…
Si logramos tocar esa cuerda del instrumento que es el corazón, esa cuerda que al vibrar produce cordura —que etimológicamente es hermana de la concordia—, tal vez logremos producir el cambio que tanto necesita nuestro mundo, recuperar esa conexión que hemos perdido con el pasado, con el sentido de la vida, con otros seres humanos y con nuestro planeta.
Tal vez sea esa cuerda, la inteligencia del corazón, la cordura que necesitamos.
En un mundo que se queda sin respuestas, ¿por qué no buscar hacia dentro?
Volvamos al centro, volvamos al corazón, sigamos su voz sabia y dejémosle que recuerde.
Bibliografía
https://medlineplus.gov/spanish/ency/anatomyvideos/000021.htm
https://www.esi.academy/my-courses curso sobre microbiota y salud intestinal
Castellanos, Nazareth. El espejo del cerebro. 2022, Madrid.
Castellanos, Nazareth. Neurociencia del cuerpo. 2022. Barcelona.
Sheldrake, Rupert. El espejismo de la ciencia.








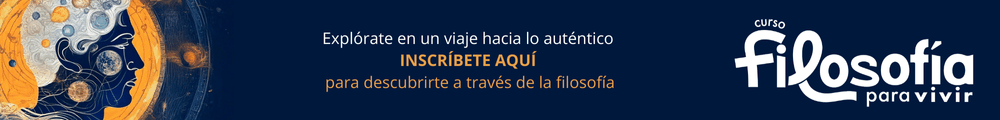













¡GRACIAS!